Apellidos y Migraciones internas en la
España cristiana de la Reconquista
Fernando González del Campo Román
ÍNDICE
I. Población anterior a la
Reconquista
1.
Paleolítico
2. Del Neolítico a los iberos
3. Fenicios y celtas
4. Cartagineses y griegos
5. Romanos
6.
Pueblos germánicos
7. Musulmanes (actualizado el 1-II-2004)
II. RECONQUISTA
(actualizados muchos obispados el
8-IV-2004)
1. Predominio islámico (711-1034)
a. Primeros núcleos de
resistencia cristiana (722-855). Nacimiento del apellido patronímico
1) Reino de Asturias
2) Marca Hispánica (Cataluña)
3) Navarra, Aragón, Ribagorza y Pallars (actualizado el patronímico el
8-IV-2004)
4) Condado de Castilla
b.
Nuevas conquistas y
repoblaciones (856-1035). Documentación de otros tipos de apellidos
1) Predominio de la repoblación
espontánea. De la reconstrucción de León a la aceifa contra Santiago (856-997)
2) Repoblación organizada. Primer
tercio del siglo XI
2.
Equilibrio entre musulmanes y
cristianos (1035-1212)
a.
De la división del Califato de Córdoba a la conquista de
Graus (Huesca) (1031-1084)
b.
De la toma de Toledo a la resistencia almorávide
(1085-1117)
c. De la caída de Zaragoza a la conquista de Lérida
(1118-1149)
d. Conquistas bajo la presión
almohade (1157-1211). Extensión del uso hereditario del apellido entre
los nobles
3.
Predominio cristiano (1212-1492). Se va haciendo
hereditario el uso del apellido en toda la sociedad
a.
De la batalla de las Navas a la reconquista del
Guadalquivir (1212-1262)
1) De las Navas a la rendición de
Valencia (1212-1238)
2) De la anexión de Murcia a la conquista de Cádiz
(1243-1262)
b. De la estabilización de la frontera a la toma de Granada
(1263-1492)
1) De la repoblación de Cádiz a la anexión de Sicilia
(1262-1397)
2) De la conquista de las Canarias a la rendición de Granada
(1402-1492)
(actualizado el 14-II-2004)
Conclusión (actualizado
el 14-II-2004)
ILUSTRACIONES ampliables
El Reino de Asturias (739-913)
Conquista de Andalucía,
entre 1230 y 1344
Apellidos y Migraciones internas en
la
España cristiana de la Reconquista
Fernando González
del Campo Román
Raro
es el hombre que en algún momento de la vida no se interesa por sus orígenes:
quiénes eran sus bisabuelos, a qué se dedicaban, de dónde eran... Cuando este
interés se lleva más allá de unas pocas generaciones empieza a crecer un
frondoso árbol que, a
menudo, nos saca de nuestra comarca para extenderse por las vecinas, otras
provincias, y aun países y continentes distintos. Sin salir empero de España,
al principio quería resumir y ejemplificar el movimiento de los apellidos hispanos
desde la Edad Moderna hasta nuestros días, para ofrecer un compendio que
ayudase a entender mejor genealogías concretas. Sin embargo, pronto me di
cuenta de que, para poder hacerlo, antes debía sintetizar e ilustrar el proceso
que los llevó a difundirse por la geografía hispana durante la Edad Media. Y
eso es lo que voy a hacer[1].
No obstante, antes aludiré también, con mayor brevedad, al sustrato poblacional
previo a la Reconquista.
I. Población anterior a la
Reconquista
1.
Paleolítico
Con un poco de suerte, consultando los archivos civiles y
eclesiásticos, los españoles pueden remontar su genealogía, en muchas de sus
ramas, hasta el siglo XVI. Y en el caso de familias nobles, a veces hasta la
Baja Edad Media. Más allá de esta época, los orígenes de casi todos los
hispanos se funden con los diversos pueblos que han poblado la Península
Ibérica desde la más remota antigüedad. Desde el inicio del Paleolítico
Superior (unos 35.000 años a.C.), grupos de Homo
Sapiens Sapiens –el hombre actual– empezaron a entrar en España desde
Europa y África. Como en el resto de Europa, esta especie humana –el llamado
Hombre de Cro-Magnon– acabó sustituyendo del todo en la Península a otra
especie preexistente: el Homo Sapiens
Neanderthalensis, que vivió en España entre el 100.000 a.C. y el 30.000
a.C. aproximadamente.
De alguna de las
lenguas preindoeuropeas de esos Sapiens
Sapiens, extendidas hacia el norte de Europa desde finales de la última
glaciación (10.000 a.C.), proceden probablemente el vasco –una de las
escasísimas lenguas aglutinantes del Viejo Continente– y sus apellidos
(Aguirre, Ochoa [el lobo], tal vez Velasco y García...[2]).
2.
Del Neolítico a los iberos
Unos mil años después, hacia el 9.000 a.C., el desarrollo de
la agricultura y la ganadería en el Oriente Próximo –proceso conocido como
Neolítico– causó un aumento demográfico que supuso la inmigración a Europa de
nuevos grupos tribales que, tras colonizar el este y el centro de la costa
norte del Mar Mediterráneo, empezaron a entrar en el Levante español hacia el
4.500 a.C. Los iberos (ss. VII-I a.C.) que los romanos encontraron en
España serían descendientes suyos, y a la evolución
de sus nombres, a veces a través del latín, hemos de atribuir algún apellido,
como Urraca (antiguo antropónimo), Conejo, tal vez Pacheco…
3.
Fenicios y celtas
Mejor conocida es la colonización marítima de los fenicios,
un pueblo semita occidental que, a partir de finales del II milenio a.C.,
estableció factorías en puntos costeros del sur y del este peninsulares (Cádiz, población y apellido, procede del púnico gadir, ciudad fortificada). En la
misma época, más o menos desde el año 1100 a.C., tribus indoeuropeas celtas,
con armas de hierro, empezaron a cruzar los Montes Pirineos procedentes de
Centroeuropa y se asentaron progresivamente en zonas de Cataluña, del Valle del
Ebro, de la Submeseta Norte y de Galicia.
De la voz
precéltica *carn, piedra, proceden,
por ejemplo, la villa y el apellido coruñeses Carnota[3].
4.
Cartagineses y griegos
Heredera de la colonización fenicia, a mediados del siglo
VII a.C. empieza la cartaginesa (Túnez) en el litoral del sur y del este
ibéricos (Cartagena es heredera de la Cart-Hadaschat
fundada por Asdrúbal en el siglo III a.C.). Y poco después, desde finales de
ese siglo y siguiendo a los barcos púnicos, compite con ella la de otro pueblo
de origen indoeuropeo: los griegos (su
factoría Rhode, en la costa
gerundense, perdura en la villa y apellido Roses).
5. Romanos
Nuevos indoeuropeos, romanos en este caso –latinos–,
comienzan la conquista (218 a.C.) y colonización de Hispania a fines del siglo
III a.C. Dos siglos después, toda ella, salvo el País Vasco y algunos reductos
de astures y cántabros en el norte, son del Imperio Romano.
Dado que el latín
es la base de los romances peninsulares, los apellidos que de él proceden, en
todo o en parte, son numerosísimos: López (hijo de Lope = lobo), Romero,
Torres… Y son bastantes los nombres de origen romano que hoy existen como apellido:
Antón –tal vez de origen etrusco (latín Antonius)–, Julián (lat. Iulianus,
de Iulius), Sixto (lat. Sixtus, de sextus), Valentín (lat.
Valentinus, de Valentius)...
6.
Pueblos germánicos
Sin embargo, a principios del siglo V, empujados por los
hunos se adentraron por el este en España pueblos germánicos (409 d.C.): los
suevos, los alanos –probablemente indoiranios– y los vándalos. Dos años
después, empiezan a entrar también los visigodos (godos del oeste) que, aliados
con Roma, vencen a los suevos y aniquilan prácticamente a los alanos;
y el 429 los vándalos abandonan la Península y se asientan en el norte
de África. No obstante, los suevos consiguieron formar un reino en Galicia y el
norte de Portugal que subsistió hasta su derrota por los godos el 585 (cf. el topónimo y apellido coruñés Suevos[4]).
Por su parte, los visigodos fundaron otro reino, independiente de Roma
desde el 475, que abarcaba casi todo el resto de Hispania y parte de la Galia,
exceptuados principalmente zonas del sur y sudeste y las Islas Baleares, en
poder del Imperio Bizantino hasta el primer tercio del siglo VII, y algunos
territorios del norte (astures, cántabros y vascones), mal dominados.
A los godos debemos
apellidos de origen germánico tan conocidos como Fernández (de Fredenand), González (de Gundisalf), Rodríguez (de Hrodric)...[5]
7.
Musulmanes
Trescientos años después de la entrada de los godos en la
Península Ibérica, a principios del siglo VIII, empieza una nueva invasión,
desde el norte de África, que acaba con la monarquía germánica: los musulmanes
árabes y moros (o bereberes) conquistan el reino entre el 711 y el 725 (caída
de Nimes en Lenguadoc), y establecen asentamientos hasta la altura de Lugo,
Astorga, León, Amaya (Burgos), la Bureba y el Alto Ebro. El 740 cruzan también
el Estrecho de Gibraltar tropas sirias, que se asientan básicamente en
Andalucía (nombre que deriva precisamente del que los moros dieron a España:
Alandalús, en probable relación con la Atlántida).
Dada la gran
influencia del árabe en el léxico y la toponimia hispanos, son muchos
los apellidos españoles de origen arábigo, normalmente a través del dialecto
andalusí: Alcalá (al-qalácat, el castillo), Alcalde (al-qadi, el
juez), Jara (ishacra, ídem), Rabal (arrabad, arrabal)... También
hay algunos apellidos de origen árabe, sobre todo en el Levante español, que al
parecer proceden en su mayoría de moriscos: Maimó, Bennassar, Bolufer… Aunque
hay que decir que algunos musulmanes usaban nombres o apellidos romances o
romanzados.
II. RECONQUISTA
En el desarrollo del tema que nos ocupa, vamos a seguir,
cronológicamente, la división tradicional de la historia medieval de España en tres grandes etapas: una de predominio islámico
(711-1034), otra de equilibrio entre musulmanes y cristianos (1035-1211), y una
tercera de predominio cristiano (1212-1492)[6].
1. Predominio islámico (711-1034)
a. Primeros núcleos de
resistencia cristiana (722-855). Nacimiento del apellido patronímico
Con la batalla de Covadonga (Cangas de Onís, Asturias), el
722 empieza en el norte de la Península, al amparo de la Cordillera Cantábrica,
una larga reconquista y repoblación cristianas de ocho siglos de duración
(722-1492), que constituye la base principal de la actual España.
Conforme avanzan
las fronteras, se extienden hacia el sur la antroponimia y la apellidación de
los reinos cristianos, y nacen nuevos apellidos inspirados en la toponimia de
las zonas conquistadas: León, Castilla, La Rioja, la Ribera navarra, el
Somontano de Huesca, Cataluña…
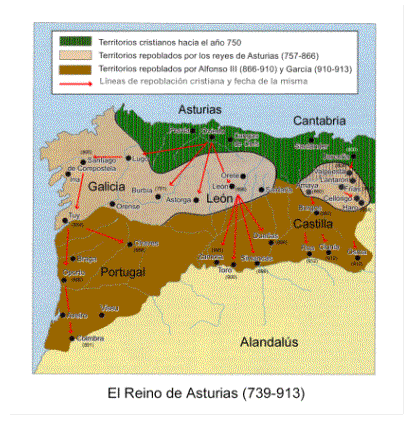 Entre el 735 y el 754, el reino asturiano, organizado por
algunos nobles hispanogodos, se extiende a Cantabria, parte de Galicia y el
norte de la provincia de Burgos –Bardulia (núcleo de la futura Castilla) y la
Bureba–, y a Álava en el 767. Muchos habitantes de la Submeseta Norte de la
Península y de las tierras lusas al norte del río Tajo acuden para poblar el
septentrión de Galicia (Lugo, cuyo obispado se restaura por primera vez el
785), Asturias, Cantabria, el norte de Burgos (Valle de Mena) y Álava, por el
método de la presura (apropiación libre de tierras).
Entre el 735 y el 754, el reino asturiano, organizado por
algunos nobles hispanogodos, se extiende a Cantabria, parte de Galicia y el
norte de la provincia de Burgos –Bardulia (núcleo de la futura Castilla) y la
Bureba–, y a Álava en el 767. Muchos habitantes de la Submeseta Norte de la
Península y de las tierras lusas al norte del río Tajo acuden para poblar el
septentrión de Galicia (Lugo, cuyo obispado se restaura por primera vez el
785), Asturias, Cantabria, el norte de Burgos (Valle de Mena) y Álava, por el
método de la presura (apropiación libre de tierras).
El nombre de uno de
los primeros reyes de Asturias, Alfonso I (739-757), se hará con el tiempo uno
de los más populares (Alonso, del visigodo Athalfuns).
En
un documento en latín del 745 –rehecho en el siglo XII–, en que Aloitus y su mujer Icka fundan en «Villa
Marci»
la iglesia de Santa Columba (Lugo), firman entre los confirmantes: Eita, Froila, Gemeno, Dulcido, Arias…[7] Y en otro,
también latino, de donación de bienes al monasterio de Libardón (Colunga,
Asturias, 803), signan entre los testigos: Teodulfus,
Christoforus, Ermesinda, Flacencius, Ioannes... [8] Ni en
Galicia ni en Asturias solía usarse aún el apellido. Hay nombres germánicos
(Fruela, Ermesinda…), latinos (Dulcido, Flacencio…), cristianos (Cristóforo y
Juan), prerromanos (Jimeno)… Debemos considerar que, entre los siglos VIII y X,
la diversidad onomástica es grande y normalmente no hace falta apellido[9].
No obstante, esta variedad de nombres propios será la base de los
futuros apellidos patronímicos.
2) Marca Hispánica (Cataluña)
También en el nordeste de la Península, en los montes
Pirineos, aparecen focos reconquistadores. Al sudeste de dicha cordillera, en
el norte de la actual Cataluña, Gerona se entrega a los francos el 785 quienes,
con ayuda de nobles hispanogodos, consolidan un dominio fronterizo o Marca
Hispánica: toman Vic y Cardona el 798 en el norte de la actual provincia de
Barcelona y Barcelona el 801. Así mismo, organizan el territorio en condados:
Gerona, Ampurias, Cerdaña y Besalú en la actual provincia de Gerona; Osona y
Barcelona en la de Barcelona; y Urgel en el norte de la de Lérida).
[Belló(n)] Borrell,
nombre del primer Conde de Osona (798), que al parecer ya lo era de Carcasona
(Aude), no es raro hoy como apellido en Cataluña y se usó como antropónimo al
menos hasta el siglo XIII. Parece que procede del bajo latín borrellus, verdugo o tal vez rojizo. Su
hijo Sunifredo o Humfredo fue conde de Urgel y Cerdaña (834-c 848), y de
Barcelona, Gerona y Narbona, y Marqués de Gocia, entre el 844 y el 848
aproximadamente. Otro de sus hijos, Oliva, habría sido conde de Carcasona († 837) y el tercero,
Sunyer, conde de Ampurias y del Rosellón entre el 834 y el 843. Asimismo, un
hijo de Sunifredo, llamado Vifredo[10]
y apodado «el
Velloso»,
ocupó también los condados de Cerdaña y Urgel (c 870-897), y los de Barcelona,
Gerona y Besalú (878-897). Como puede verse, tampoco en Cataluña solía usarse
apellido. Si acaso, podía existir una doble denominación, como parece indicar
el nombre Belló(n) Borrell, y añadirse un apodo («el Velloso»)
al nombre oficial. El hecho de que entre los hijos de Vifredo estuviesen Vifredo
o Borrell, Mirón, Sunifredo, Sunyer y Rodulfo, y entre sus hijas Emón,
Cixilona, Ermisenda y Richildis o María, apunta también el uso, como en Galicia
y Asturias, de muchos nombres distintos, casi todos de origen germánico en este
caso, como corresponde a miembros de la nobleza que se precian de él. Nótese,
sin embargo, que algunos nombres parecen sonar con más fuerza en el patrimonio
onomástico familiar (Borrell, Sunifredo, Vifredo y Sunyer), hecho que será un
paso previo a la aparición del patronímico.
3) Navarra, Aragón, Ribagorza y
Pallars
Paralelamente, en el oeste de la zona sudpirenaica, los
vascones de Pamplona –núcleo del futuro Reino de Navarra– se
independizan de Alandalús hacia el 798. Los nombres prerromanos de sus jefes,
Xemeno y Enneco (Jimeno e Íñigo Arista), suenan con fuerza desde entonces en la
onomástica hispana. Así mismo, en lo que respecta a los Pirineos, a inicios del
siglo IX los condes de Tolosa (en el sur de Francia) crean e impulsan, en el
centro-este sudpirenaico (805-814), los condados limítrofes de Pallars
(Lérida) y Ribagorza (Huesca)[11].
Y en el centro-oeste sudpirenaico, Aznar Galíndez –«Azenari Galindones», otro antropónimo que hará fortuna–
logra controlar los valles del Alto Aragón (noroeste de Huesca), hacia
810-820.
Puede que Aznar sea
una evolución del nombre germánico Isenhard.
Probablemente debido a la complejización socioeconómica de los estados
cristianos, empieza a mostrarse ya en los documentos el uso incipiente del
apellido para distinguir a las personas, particularmente a las de condición
noble; especialmente del patronímico, que en gran parte de España se
formará sufijando el nombre del padre con una zeta precedida por una vocal (a
veces, la última del antropónimo): sobre todo -ez (González, hijo de Gonzalo),
pero también -oz (Muñoz, hijo de Muño), -iz (Ruiz, hijo de Ruy), -az (Belaz,
hijo de Bela) o -uz (Ferruz). Lo más probable es que este sufijo sea de origen
prerromano, esté emparentado con el eusquera -z, de valor relativo o modal, y
se extendiera a partir de la zona de influencia vascona, comprendida entre
Navarra y el nordeste de Castilla. No obstante, en cualquier caso, en su
consolidación pudo influir también la latinización en -ici del genitivo
germánico: Roderici > Ruiz, Sigerici > Geriz…
4) Condado de Castilla
Simultáneamente, en la naciente Castilla –que dependía de
Asturias–, en tiempos de Alfonso II Froilaz (hijo de Fruela) se repuebla con «foramontanos» –o sea, habitantes del norte– el
mencionado valle de Mena y el de Losa (Burgos, 814, al sudeste de Cantabria). Y
el conde de la zona de Campoo, Nuño (o Muño) Núñez «Rasura», puebla Brañosera en el nordeste de Palencia (824). La
mayoría de los colonizadores que refuerzan la población de la primitiva
Castilla son vascones en la zona oriental, y cántabros y godos en el centro y
el oeste.
Según el fuero que el conde Núñez (es
decir, hijo de Nuño) y su
mujer Argilo conceden a los repobladores de Brañosera, en la fecha de su
redacción éstos eran Valero, Félix,
«Zonio» (?), «Christuevalo» (Cristóbal) y «Cervello» (¿Servilio?) con sus familias[12].
Además de Muño («Monnio Nunniz», cf. la variante Núñiz) y su esposa, firman
también la escritura latina «Caballarias», que traducen «[el] Palafrenero»[13]; el sacerdote «Armonio» o Harmonio, nombre de origen griego; «Monnito», que vierten como Munito (?); «Arduga» (¿Arduca o
Ardega?); «Zamna» (?); «Vincentiu» (Vicencio); «Tellu» (Tello); Abecza (?) y Valerio. También,
aquí, como en Galicia, Asturias o Cataluña, suele bastar el nombre, o un apodo
(Caballarias), para identificar a la persona. Sólo el conde –salvo que Nunniz
fuera añadido después por algún copista– usa un apellido, patronímico por
más señas, en un intento temprano de indicar el linaje. De hecho, el nombre
Nuño se considera tan importante en su familia –parece que él era hijo de Nuño
Bellídez– que tanto su heredero principal, «el de Castrojeriz» (882), como el
de éste, que será conde de Castilla (912), se llamarán también Nuño Núñez. Así
pues, entre la segunda mitad del siglo IX y la primera mitad del siguiente
asistiríamos al inicio del recurso, suscitado por la transmisión del poder, a
hacer más hereditario el patrimonio onomástico del linaje.
Paralelamente,
Abderramán II, emir de Córdoba (822-852), introduce en su ejército muchos
eslavos y mamelucos procedentes del centro y el norte de Europa.
b.
Nuevas conquistas y
repoblaciones (856-1035). Documentación de otros tipos de apellidos
1) Predominio de la repoblación
espontánea. De la reconstrucción de León a la aceifa contra Santiago (856-997)
El 844 se producen los primeros desembarcos de los normandos
en España quienes, bordeando la costa hacia el sur, saquean Gijón (Asturias),
La Coruña (Galicia), Cádiz y Sevilla (Andalucía). Ello no obsta para que, pocos
años después, el rey asturiano Ordoño I –¿nombre prerromano?– reconstruya y
repueble León, al sur de Asturias (856), tome Albelda de Iregua en La
Rioja, al sur de Álava (859), y mande a Rodrigo, conde de Castilla, repoblar la
fortaleza de Amaya (oeste de Burgos, 860). Desde mediados del siglo IX hasta
inicios del XI tiene lugar en Castilla y León un amplio proceso de colonización
rural en las áreas reconquistadas, que se basa en la creación de aldeas por
cristianos del norte peninsular o mozárabes del sur.
En una escritura
latina del 919, del monasterio de Sahagún (León), se menciona, por ejemplo, a «Severo
de Zea»
(Cea, León) y «Severo
de Calceata»
(tal vez Calzada de los Molinos, en Palencia)[14].
Así pues, tal vez con un ligero retraso respecto al patronímico, se documentan
también otros tipos de apellido, en especial el toponímico, como forma
de diferenciar a las personas (sobre todo si llevan el mismo nombre).
También la repoblación de Navarra y Aragón se basa en esta
época en las aldeas, que a mediados del siglo XI serían en Navarra unas 1040.
El poblamiento aldeano llegará en Aragón a su apogeo a inicios del siglo XII.
En Cataluña, que aún dependía de Francia, el mencionado Vifredo el Velloso (870-889),
titular de cuatro condados, organiza la repoblación de la llanura de Vic
(Osona). En el siglo IX y principios del X se estructura y repuebla los
espacios vacíos o desorganizados hasta los ríos Llobregat y Cardener al este y
la Cordillera prelitoral al sur, mediante la aprisio de tierras –similar a la presura– por grupos familiares.
Más en particular, entre el 920 y el 1020 aproximadamente, este proceso se
intensifica en los condados de Barcelona, Manresa, Urgell, Pallars y Berga.
El 954, por
ejemplo, «Witardo»
(Guitart) dona tierras en Freixa (Piera, Barcelona), para su cultivo y
reedificación. Entre los pobladores están «Elias», «Arifredo», «Cesario», «Ferriolus»
(Ferriol), «Mascarone» (Mascaró)…[15]
Nótese que no se consigna aún apellido alguno. Parece que en Cataluña seguía
bastando el nombre, generalmente.
Casi simultáneamente, durante el reinado de Alfonso III
Ordóñez (866-910), los asturleoneses conquistan, en el norte del actual
Portugal, las ciudades de Oporto, sobre el río Duero (868)[16],
y Chaves (Vila Real, 869). Y el rey fortalece la frontera estratégica del Duero
en la Submeseta Norte, reconstruyendo y repoblando, con mozárabes toledanos,
las poblaciones de Dueñas (Palencia), Zamora (893), Simancas (Valladolid) y
Toro (Zamora, 899). No obstante, estas últimas poblaciones se abandonarán tras
las campañas de Almanzor, visir del emir de Córdoba (997), y no se las
repoblará definitivamente, junto con Tordesillas (Valladolid), hasta mediados
del siglo XI.
Según Díez Melcón,
en un documento del 941 se menciona a Íñigo Meléndez de Melgar, población ésta
que él supone ser Melgar de Abajo o Melgar de Arriba (norte de Valladolid) pero
que, por cotejo con el testigo homónimo del Fuero
apócrifo de Melgar de Fernamental (oeste de Burgos, 950) debe de ser esta
población, o bien la cercana Melgar de Yuso, en el este de Palencia[17].
Si el documento de 941 es auténtico, se trataría de un ejemplo bastante
temprano del uso del apellido compuesto –personal y no hereditario aún–
para identificar mejor a la persona: al elemento patronímico, el más
importante, se une otro toponímico complementario, que concreta el lugar de
residencia, origen o señorío. Meléndez significa hijo de Melendo (variante de
Menendo).
En la segunda década del siglo X (914), los reyes de Navarra
y León conquistan Monjardín (sudoeste de Navarra); entre el 918 y el 920,
Sancho Garcés de Navarra ocupa parte de la Alta Rioja y, el 923, conquista en
la misma zona, con ayuda del rey leonés y al sur del río Ebro, Nájera y
Viguera.
En el caso de los reyes,
puede considerarse que el apelativo territorial (de Navarra en este caso) y la
expresión de su condición (rey), funcionan en parte a menudo como elementos
cognominativos, del mismo modo que cuando, de un pechero, se dice que por
oficio es herrero o pastor. Y lo mismo pasaría con los obispos.
En
una escritura en latín del 921 del libro gótico de San Juan de la Peña (Jaca,
noroeste de Huesca) aparece como testigo, verbigracia, «Fortunio de Caparroso»
(Fortún o Fortuño; Caparroso es una población del sur de Navarra)[18].
Y en otra de 981 del Becerro menor del Monasterio de Leire (Yesa, este de
Navarra), figuran entre los pecheros del cercano Apardues (Urraul Bajo,
Navarra) «Ayta Garcia de Aguirri» (variante de Aguirre, nombre de al menos
varias poblaciones vizcaínas) y «Fortunio Sanctionis de Indurain» (Fortuño
Sánchez de Induráin, entidad de Izagaondoa, también en el este de Navarra)[19].
Aita significa padre en vascuence. Reaparece aquí la tendencia a
apellidarse principalmente con el nombre del padre y a añadir a veces, cuando
convenga, un elemento cognominativo complementario, toponímico, que especifique
el lugar de residencia, origen o jurisdicción. No en vano, hacia el año 2000,
los dieciocho apellidos más frecuentes en España eran todos patronímicos, muy
por delante de los toponímicos, apódicos, de oficios, etc.[20]
A pesar de las conquistas, a finales del siglo IX el rey de
León paga un tributo anual al califa de Córdoba. Gracias a Almanzor, el poder
musulmán en la Península alcanza el cenit. De las correrías del 997 contra
Santiago de Compostela –a donde se había trasladado en la práctica la sede
espicopal de Iria entre el 952 y el 970–, el visir se lleva como trofeo las
campanas de la catedral.
2) Repoblación organizada. Primer tercio del siglo XI
A partir de la siguiente centuria, la XI, en muchas zonas de
Castilla y León aumenta la gran propiedad rural, sobre todo en favor de algunos
monasterios, como los de Celanova (Orense), Sahagún (León), Oña (Burgos) y San
Millán de la Cogolla (La Rioja). El crecimiento demográfico sostenido hace que
la presura sea sustituida por una colonización organizada (pueblas y
repartimientos), y aumentan los campesinos que trabajan para señores
(solariegos, hombres de behetría). Paralelamente, desde mediados del siglo se
produce un renacimiento del mundo urbano (Burgos, León, Lugo, Oviedo), y el
Camino de Santiago entre Navarra y Galicia se convierte en vía de penetración
de muchos inmigrantes «francos» (franceses y europeos en general, entre
1075 y 1180 aproximadamente).
Son bastantes las
poblaciones que se llaman Francos en Galicia –al menos veintiuna–, como también
son bastantes, sobre todo en la mitad norte de España, las que recuerdan la colonización
de otros pueblos hispanos y aun de allende los Pirineos: Naharros (Salamanca,
Guadalajara y Cuenca) y Narros (Ávila, Salamanca, Soria y Segovia) –navarrros–,
Bascones (Burgos, Palencia y Asturias) y Bascos (Lugo y Orense)
–vascos–,Gallegos (Asturias, Ávila, Segovia, Zamora, León, Salamanca…) y
Galegos (La Coruña, Lugo y Pontevedra), Castellanos (Burgos, Zamora, Ávila,
Salamanca, León, Madrid), Moriscos (Ávila, Salamanca…) y Mouriscados (Orense y
Pontevedra), Faramontanos (Zamora) y Faramontaos (Orense y Lugo) –foramontanos
o montañeses–, Godos (La Coruña, Asturias, Pontevedra), Toldaos (Lugo) y
Toldanos (León) –toledanos–, Asturianos (Zamora) y Astureses (Orense),
Vizcaínos (Burgos), Aragoneses (Segovia), Gascones (Madrid), Provensals
(Baleares)…[21]
Tras las victoriosas campañas del citado Almanzor
(977-1002), quien hizo retroceder temporalmente las fronteras cristianas en
Portugal, León, Castilla y Cataluña, los catalanes atacan hacia el sudoeste la
frontera de los ríos Segre y Ebro (Tarragona, 1016), y siguen avanzando
por éste durante el condado de Berenguer Ramón I (1018-1035). Las tierras
reconquistadas se organizan sistemáticamente mediante aprisiones, sobre todo en
los condados de Urgel (Áger y Balaguer) y Barcelona (Campo de Tarragona).
El hijo de ese rey
(Ramón Berenguer I), dio, por ejemplo, a Mir Foguet y Bernat Llop (¿1038?) los
cerros cercanos de Forés y de Anguera (Sarral), para que alzasen en ellos
sendos castillos en la frontera (Conca de
Barberà, Tarragona)[22].
Foguet, probablemente de Folguet[23],
y Llop, equivalente a Lope[z], son apellidos bien afincados hoy en territorio
tarraconense. No obstante, sin excluir que algún representante actual de estos
apellidos en la zona descienda de esos nobles, ello no quiere decir que fuesen
ya apellidos hereditarios, antes bien, puede deberse, simplemente, a que los
repobladores en parte compartían el patrimonio onomástico de los nobles y en
parte lo imitaban. Es posible que Mir Foguet sea la persona homónima que fuera
hijo de Miró d’Hostoles, señor del castillo de este nombre (Sant Feliu de
Pallerols, Gerona).
A partir del 1005, los obipos titulares de la antigua sede
de Huesca empiezan a residir en Jaca (noroeste de Huesca), donde fijan
su residencia el 1063
2.
Equilibrio entre musulmanes y
cristianos (1035-1212)
a.
De la división del Califato de Córdoba a la conquista de
Graus (Huesca) (1031-1084)
La disgregación del califato cordobés en taifas o reinos
independientes (1031) favorecerá la expansión de los estados cristianos. El rey
de Navarra, García Sánchez, ocupa Calahorra (La Rioja), al sur del Ebro,
ayudado por castellano-leoneses y aragoneses (1045).
En un documento
latino cuatro años posterior a su conquista se menciona ya a «Sancio
Fortuniones de Calafuerra» (Sancho Fortuño de Calahorra)[24].
Aunque el apellido compuesto no sea privativo de la nobleza, es ella la
que más lo usa, para señalar su solar de origen o el de su primera
jurisdicción.
Por otra parte, en la misma época, el rey de Aragón Ramiro I
Sánchez avanza por el norte de la provincia de Huesca (Sobrarbe) con la toma de
Santa María de Buil (Aínsa) y Morillo de Monclús (La Fueva, c 1050).
«Nunno Veila de
Scalone» (Nuño Vela de Escalona [entidad de Puértolas, norte de Huesca]) es
mencionado en un documento de 1076 del citado monasterio de San Millán[25].
Vela es un nombre personal de origen prerromano, convertido aquí en
patronímico.
Mientras, dirigidos por el conde de Barcelona Ramón
Berenguer I –Berenguer es aquí apellido, por ser el nombre del padre–, los
catalanes conquistan Àger (1050)
y Camarasa (definitivamente en 1063), en el centro de la provincia de Lérida.
Ese primer año, el
conde confia el castillo de Camarasa al vizconde Arnau Mir de Tost. Mir es un
patronímico de origen germánico, tal vez visigótico (mir = insigne,
famoso) y Tost es una entidad del municipio de la Ribera d'Urgellet, en el
nordeste de Lérida.
Poco después, en el norte de Portugal, el rey de Castilla y
León, Fernando I Sánchez, conquistaba al sur del Duero Viseo y Lamego
(1057-1058), y en el centro-oeste, a orillas del río Mondego, Coímbra
(Portugal, 1064). Permanecieron en esta ciudad muchos mozárabes.
Unos años después,
en 1072, sus hijos Alfonso VI de León, apoyado por Pedro Ansúrez –conde de
Carrión (Palencia)– y su hermano Gonzalo, y Sancho II de Castilla, cuyo alférez
era Rodrigo Díaz de Vivar, se enfrentaron en la batalla de Golpejera[26],
en que el leonés fue vencido temporalmente (1072). Ansúrez significa hijo de
Assur, y Vivar es un pueblecito de Burgos (municipio de Quintanilla-Vivar),
donde Rodrigo Díaz –hijo de Diego o Dia(go) Laínez, señor de Vivar–, nació y
tenía su solar. Como vemos, sigue vivo en Castilla –sin «fosilizarse» haciéndose
hereditario– el uso del patronímico para indicar la filiación directa de la
persona (fulano, hijo de mengano).
El 1075 se tralada de forma definitiva la sede episcopal de
Oca (Burgos) a esta ciudad, cuya sede se había restaurado a mediados del siglo
XI. Desde el último tercio de éste se repuebla además las tierras allende el
Duero: Sepúlveda (Segovia, fuero de 1076), Íscar (Valladolid, 1086),
Cuéllar, Coca (Segovia), Olmedo (1090), Medina del Campo y, ya en el siglo XII,
Tordesillas (Valladolid).
Durante el condado conjunto de Ramón Berenguer II y
Berenguer Ramón II (1076-1082), los catalanes –desvinculados ya de la autoridad
franca– continúan repoblando el condado de Urgell
(Lérida) y afianzando la repoblación del nordeste de Tarragona.
El 1082, por
ejemplo, el abad Andreu de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) da el castillo de
Sant Vicenç de Calders (Bajo Penedés, Tarragona) a Ramón Maier («Mager»),
a su mujer Ahalez («Ahales»)
y a su hermano Geral («Gerallo»)[27].
Ambos nombres de varón son de origen germánico y el apellido parece un
patronímico de igual procedencia.
Desde comienzos del siglo XII se promueve también en
Cataluña los centros urbanos –Barcelona, Perpiñán, la Seu d'Urgell–, y se funda también vilas novas: San Juan de las Abadesas (Gerona), San Pol de Mar
(Barcelona), San Feliu de Guíxols, Besalú (Gerona), Vilafranca de Conflent
(fines del XI), Vilafranca del Penedès (Barcelona, 1151), Torroella de
Montgrí (Girona, fines del XII)…
b.
De la toma de Toledo a la resistencia almorávide
(1085-1117)
Por su parte, el rey de Aragón, Sancho Ramírez, toma Ayerbe
y Graus (Huesca, 1084), y el año siguiente cae en manos de Alfonso VI de
Castilla y León (1065-1109) la antigua capital de los visigodos: Toledo.
Se restaura su sede episcopal, que en 1086 pasa a ser cabeza de la provincia
eclesiástica de Castilla. La frontera con Alandalús baja hasta el Tajo, en el
centro de la Península, y se hace necesario defender los pasos del Sistema
Central, poblando ciudades estratégicas como Segovia y Ávila (desde 1088), y
Salamanca (desde 1100). A cada ciudad se dota de amplísimos territorios para su
posterior colonización.
Entre los mejores
colaboradores del rey estuvieron Álvar Háñez o Fáñez, pariente del Cid; el
conde Pedro Ansúrez, señor de Valladolid; y García Ordóñez, conde de Nájera
(hijo de Ordoño Ordóñez). Háñez significa hijo de Han (apócope de Iohan
[Juan]).
Así mismo, se empieza a repoblar las extremaduras de los
reinos y tiene lugar un gran auge de ciudades de la retaguardia de las mismas,
especialmente de Guimarães (Braga), la propia Braga (Portugal), Palencia,
Zamora y Valladolid. En 1099 se reconoce definitivamente la dignidad
metropolitana a la sede episcopal de Braga; es decir, que su arzobispado
es capital de la provincia eclesiástica de Portugal (mientras que Santiago de
Compostela, que en 1104 logra la dignidad arzobispal, será cabeza de la
provincia leonesa desde 1120-1124).
Paralelamente, entre el 1085 y el 1118, además de Toledo se
ocupa y organiza los principales núcleos fortificados del sector central de la
zona norte del Tajo: Talavera de la Reina, Maqueda y Escalona (Toledo), Madrid,
Talamanca de Jarama (Madrid), Uceda, Guadalajara, Hita (Guadalajara),
Atienza y Medinaceli (Soria). Y se funda Buitrago cerca del paso de Somosierra
(Madrid).
Por otro lado, aunque casi todos los musulmanes emigran del
sector central del Tajo, en algunas zonas pervive algo de la población
anterior; especialmente en Toledo, donde a los mozárabes preexistentes se
añaden muchos más y muchos judíos de Alandalús, sobre todo hacia 1147, cuando
los moros almorávides pierden Calatrava (Ciudad Real). También se produce una
fuerte inmigración castellana y «franca» (los francos eran en su mayoría
clérigos, artesanos y mercaderes). Antes de que acabe el siglo se funda o
mejora en la zona un centenar de aldeas controladas por propietarios de Toledo.
Ejemplo de esa
población mozárabe es la donación por Alfonso VII, en 1146, de Alhober
(probablemente Añover de Tajo) y la villa de Puercas (?) a varios vecinos de
Toledo, sin duda mozárabes por sus nombres. Entre ellos estaban «Peidro
Magerido» y «Juliano de Magerido» (Magerit = Madrid)[28],
cuyos nombres, cristiano y latino respectivamente, denotan tal vez una menor
influencia del elemento germánico.
Paralelamente, al norte del Sistema Central la repoblación
de las zonas rurales continúa hasta la segunda mitad del siglo XII, y durante
la misma se funda además algunos núcleos importantes, como Alba de Tormes,
Ledesma, Ciudad Rodrigo, Béjar y Miranda del Castañar, en Salamanca. Los
colonos proceden de Galicia, León, Castilla y Navarra.
Once años después de la rendición de Toledo, en 1096, Pedro I
de Aragón y de Navarra empieza la conquista del valle medio del Ebro, ocupando Huesca
(1096) y Barbastro (Huesca, c 1100). Se restablece entonces el obispado de
Huesca en esta ciudad.
En el sitio de
Huesca tuvo que luchar el aragonés, auxiliado por las huestes de sus vasallos
Fortuño y Sancho Vida, no sólo contra el rey Mostaín de Zaragoza, sino también
contra los condes García Ordóñez de Nájera, ya citado, y Gonzalo Núñez de Lara
(Lara de los Infantes es una villa de Burgos). Vida, antiguo antropónimo, es
hoy un apellido principalmente andaluz, pero también existe en Aragón y
Levante.
En 1101, Armengol V «el de
Mollerusa», conde de
Urgel, gana Balaguer (Lleida),
conquista que, junto con la de Zaragoza en 1118, abre el camino al sur del
Ebro.
Le llamaron de
Mollerusa (Lérida) porque murió en esta población, donde estaba de paso. Muchos
reyes, condes y aun nobles importantes tienen un apodo, que a menudo
hace las veces de apellido, para identificar mejor al personaje. Al fin y al
cabo, no es otro el origen de los apellidos apódicos.
c. De la caída de Zaragoza a la
conquista de Lérida (1118-1149)
Como hemos adelantado, tras la consolidación de San Esteban
de Gormaz y Medinaceli (Soria, 1104) y la fundación del Burgo de Osma (ibídem),
el naciente siglo XII ve rendirse también Zaragoza ante Alfonso I de
Aragón (1118), quien ese mismo año restaura el obispado de esta ciudad. Así
mismo, en los años siguientes, el rey conquista Tudela (Navarra, 1119) y otras
poblaciones zaragozanas: Tarazona y Borja (1119) y Calatayud y Daroca (1120).
Testigo del fuero
de ésta, en 1142, fue, por ejemplo, «Martin de Luzan» (¿de Luján, Huesca?)[29].
Y en 1124, el rey da unas casas en Zaragoza a Fortún Garcés Cajal («Fortunio
Garcez Caxal»),
conde de Nájera[30]. A juzgar
por su apellido, debía de ser Fortún hijo de un Garci(a); y en el municipio de
Sariñena (Huesca), hay un monte con unas casas llamado Cajal[31].
Por otro lado, Alfonso organiza además el territorio soriano
y mejora su población, para controlar los accesos al valle medio del Ebro:
Soria (1119), Ágreda, Deza (Soria), Ariza (Zaragoza), Almazán y Berlanga de
Duero (Soria).
Como no había suficientes aragoneses y navarros para
repoblar todo el territorio reconquistado en Aragón, se acordó la permanencia
por capitulación de casi todos los musulmanes de las zonas rurales. También se
quedaron judíos y cristianos mozárabes, número el de éstos que aumentó
mucho cuando, de su campaña por tierras murcianas, granadinas y cordobesas
(1125-1126), volvió Alfonso con muchos mozárabes. Y aún tuvo fuerzas el rey
para tomar Molina de Aragón (Guadalajara, 1129). En el siglo XII entraron
también en tierras aragonesas muchos «francos»; en especial
bearneses, gascones y normandos.
Aunque la resistencia de los musulmanes almorávides hubiese
logrado retrasar unas décadas el avance de la conquista cristiana, entre 1118 y
1156 también Castilla y León aprovecha la decadencia de éstos para consolidar y
ampliar su dominio territorial: Sigüenza (tomada en 1124), Molina de Aragón
(señorío de los Lara desde 1136), Atienza, Hita, Guadalajara, Alcalá de Henares
y Brihuega (Guadalajara) se organizan con el sistema de «ciudad y tierra».
Molina pasa a manos
de Manrique (Pérez) de Lara –hijo del conde de Lara Pe(d)ro González–, que se
titula Conde de Molina y repuebla la tierra con castellanos viejos, debido a
las diferencias entre Alfonso VII de Castilla y Ramiro II de Aragón.
El rey castellano conquistará también Colmenar de Oreja
(Madrid, 1139) y Coria (Cáceres, 1142) y, cinco años después, Calatrava
(Ciudad Real, al sur del río Guadiana). Consecuencia de ello es que, en los
años 1140, empieza la colonización al mediodía del Tajo (Oreja, Zorita y Uclés)
y aun en la cuenca del Guadiana (Calatrava y Consuegra desde 1147). No
obstante, y pese a la conquista y repoblación de Coria en 1142, debido a la
inseguridad, la colonización de Talavera y su tierra (Toledo) se retrasa y es
menos intensa (sobre todo al sur de ese río [La Jara]).
Unos años después,
la difícil situación de Calatrava hará que dos monjes cistercienses, Raimundo
de Fitero –natural probablemente de Saint Gaudens (Cominges, Francia) y abad
del monasterio de esa villa navarra– y el noble Diego Velázquez, al parecer de
la Bureba, creen la Orden de Calatrava (1158). Repárese en que Raimundo debió
de cambiar de apellido, lo que indica con qué facilidad se podía hacer
en la época a tenor de las circunstancias.
Aquel mismo año 1147, Alfonso I de Portugal –reconocido
reino por Alfonso VII– ocupa Santarem y Lisboa, a orillas del Tajo, y a
poco empieza la repoblación de las tierras vacías al sur de Coímbra: Leiría,
Ourem, Torres Vedras… Lisboa y Santarem, donde permanecen mozárabes y algunos
musulmanes, se pueblan con portugueses y «francos» (europeos) de otros países.
Paralelamente, en Cataluña, abandonada Tarragona por
los moros, en 1118 se empieza a restaurar de iure la provincia
eclesiástica tarraconense. Desde 1129, el obispo Oleguer de Barcelona –nombre
germánico– y el jefe militar normando Robert Bordet o d’Aculley (Culley)
repueblan lentamente Tarragona y su comarca. Posteriormente, en 1148, el rey de
Aragón y conde de Barcelona Ramón Berenguer IV conquista Tortosa en la
desembocadura del Ebro (Tarragona).
Y el año siguiente
cae también Siurana, en el Priorato, cuyos castillo, villa y términos son
entregados a un noble que se distinguió en su toma: Bertran de Castellet
(entidad ésta del muncipio de La Gornal, en el Alto Penedés, Barcelona)[32].
Tuvo Bertran un hijo de su mismo nombre y apellido.
Así mismo, en 1149 pasan también a manos de catalanes y
aragoneses Lérida –cuya sede episcopal se restaura plenamente– Fraga
(Zaragoza) y Mequinenza (ídem), en la confluencia del Segre, el Cinca y el
Ebro. Termina así, en sus líneas generales, la reconquista de la actual
Cataluña. Una parte de la población anterior permanece en el territorio y se
coloniza con bastante lentitud las comarcas próximas a las poblaciones
conquistadas. Se consolida Cervera (Lérida) y se repuebla la Conca de Barberà (Montblanch y L'Espluga de Francolí, en Tarragona).
Como ejemplo del
proceso de colonización, en 1148 Ramón Berenguer IV da el alodio de L'Espluga Calba (Lérida) a su baile «Porcel
de Cervera»,
a «Bivas
de Cruzilada»,
Guillem Bertran, Arnau Bosquet y Mir de Fluvià. Este apellido parece proceder
del nombre de un castillo del término de Sant Esteve de Palautordera
(Barcelona)[33]. Cervera
está a unos 39 km al NE de L’Espluga y existe como apellido en la comarca y en
otras cercanas. Cruzilada podría ser una alteración de La Guàrdia Lada
(Lérida), a unos 26 km al NE de L’Espluga. En cuanto a Mir, aunque no sea muy
frecuente, también existe, como apellido, en la zona. Y hay una entidad llamada
Bosquet (bosquecillo) en Mont-ral (Alto Campo de Tarragona), a unos 24 km al
S-SE de L’Espluga, que puede proceder del apellido o haber originado parte de
sus linajes, pues Bosquet es proporcionalmente recurrente en las comarcas del
Tarragonés y el Bajo Campo de Tarragona. Así pues, puede que una parte de los
repobladores de L’Espluga Calva procediese, a corto plazo, de zonas cercanas,
al este de la misma.
Simultáneamente, desde los años cuarenta del siglo XII,
Aragón conquista y puebla con aragoneses, navarros y castellanos el macizo de
Teruel y el Bajo Aragón. Parece que no quedaron allí mozárabes ni musulmanes.
d.
Conquistas bajo la presión
almohade (1157-1211). Extensión del uso hereditario del apellido entre los
nobles
En 1157 se puebla Alcañiz (Teruel), que en 1179 pasa a la
citada Orden de Calatrava (institución que dirigió la colonización de gran
parte del territorio). Por su parte, el caballero Pedro Ruiz de Azagra, hijo
del Señor de Estella Rodrigo (o Ruy) de Azagra –Azagra es una villa navarra–,
recibe la taifa de Albarracín (Teruel) del rey de Murcia Ibn Mardanish
Lope y, a partir de 1169, la puebla sobre todo con navarros.
Parece que es en el
siglo XII cuando se extiende entre los nobles, al menos entre los varones, el
uso hereditario de la parte toponímica del apellido para indicar el
linaje. En cambio, a la mujer se la identificaba aún muchas veces sin decir su
patronímico, sino solamente de quién era esposa.
Entre los años 1157 y 1230, coincidiendo más o menos con un
período de división entre los reinos cristianos y la presión de los moros
almohades, la colonización interior de los reinos de Castilla y León, desde
Galicia a Guipúzcoa y desde Asturias al Duero, alcanza su máxima intensidad:
población de Castro Urdiales (Cantabria, 1163), Benavente (Zamora, 1164),
Pancorbo (Burgos, 1176), Valencia de Don Juan (León, c 1181), Vitoria
(1181-1202), San Sebastián (1186-1193), Laredo (Cantabria, 1190),
Villafranca del Bierzo (León, 1192), Betanzos (La Coruña, 1201), Frías (Burgos,
1202), Llanes (Asturias, 1206), La Coruña (1208), Ponferrada (León) y Guetaria
(Gipuzkoa, 1209)… El estado jurídico
de los pobladores mejora notablemente, y a menudo se les concede ventajosos
fueros. Por otro lado, Álava y Guipúzcoa se incorporan a Castilla en el reinado
de Alfonso VIII (1158-1214).
Así mismo, se hace conquistas y repoblaciones en las
márgenes oriental y occidental castellano-leonesas: en tiempos de Alfonso VII
de Castilla (1158-1214) se toma Cuenca, en La Mancha (1177), y Alarcón
(Cuenca, 1184); y dos años más tarde se funda Plasencia (Cáceres) y se
conquista Iniesta (Cuenca). Otrosí, paralelamente, en Portugal, pasada ya la
mitad del XII, Alfonso I Henriques (hijo de Enrique de Borgoña) conquista por
primera vez Alcácer do Sal (Setúbal, 1158) y, veinte años después, el infante
Sancho toma Beja (1178). Los portugueses repueblan la Beira Baja (centro
de Portugal), cuya colonización, así como la del Alentejo (al sur del Tajo),
intensifica Sancho I desde 1185 con ayuda de las órdenes militares.
En 1189, en Cuenca,
el comendador Pedro García («Petrus
Garcie»)
compró unos molinos a «don
Andres»,
y fueron exterminadores –es decir, apeadores– «SanDantin»
(¿San[t] Antín?[34]) y «don
Pascual, el clerigo de Sanctj Iohanes»,
y testigos «Belaio» (Pelayo), «don
Iohanes de Torres; don
Mames; Iohan Pedro; Iohan Belasco»
y «Pedro
Domingo»[35].
La variante Belayo podría proceder del reino de León (aparte de Cantabria, en
el norte de España el apellido Pelayo es recurrente en Zamora, y hay sendas
poblaciones Velayos en Salamanca y Ávila). También Mamés podría proceder de ese
reino pues hoy es, como apellido, recurrente en la provincia de León y en
Asturias. Nótese que sólo cuatro o cinco de las diez personas mencionadas
llevan propiamente apellido, y que tres de ellas tenían el mismo nombre. Está
claro que en el documento se apellida a los Juanes, mencionando a su padre, para
aclarar quiénes eran. En cambio, en muchos otros casos, como los de Andrés,
Belayo y Mamés, bastaba decir el nombre para identificarles.
Poco antes, en Aragón, Alfonso II había tomado Caspe
(Zaragoza, 1172) y el valle del Alfambra (Teruel), y fundado Teruel
(1171). El rey dio esta población en feudo a Berenguer de Entenza, hijo de
Ponce Hugo de Entenza –señor de Alcolea (de Cinca, Huesca)–[36],
cuyo linaje procedía de Antenza (Benabarre, en la misma provincia). Así mismo,
en 1174 se repuebla Alcalá de la Selva (Teruel) y la propia Alfambra, que luego
pasarán a la Orden del Templo. Tras la colonización de Teruel, en Cataluña, en
los años 70, se repuebla en Tarragona las zonas montañosas próximas a la
desembocadura del Ebro (Miravet, Gandesa, Horta y Ascó), donde había
permanecido bastante población musulmana. El delta del río no será repoblado
con cristianos hasta mucho después (Amposta, bajo Jaime I [1213-1276]).
Paralelamente, Navarra consolida la frontera con Castilla, sobre todo en el
último tercio del siglo XII: fundación de La Guardia (1164), Los Arcos (1175) y
Viana (1219).
3.
Predominio cristiano (1212-1492). Se va haciendo
hereditario el uso del apellido en toda la sociedad
a.
De la batalla de las Navas a la reconquista del
Guadalquivir (1212-1262)
1) De las Navas a la rendición de
Valencia (1212-1238)
En los
primeros años del siglo XIII, las tropas aliadas de Alfonso VIII de Castilla,
Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra vencen a los moros almohades en las
Navas de Tolosa (Jaén, 1212). Su derrota supondrá la caída en poder de los
cristianos de casi todo Alandalús. Los castellanos toman Alcaraz (Albacete,
1213) y, hacia este mismo año, el rey navarro compra los castillos árabes del
Rincón de Ademuz (Valencia). El año siguiente, Alfonso IX de León toma Alcántara
(Cáceres).
Iban en su hueste
600 caballeros castellanos mandados por el quinto Señor de Vizcaya, don Diego
López de Haro, y su hijo Lope Díaz (o sea, hijo de Dia o Diago). Vese aquí muy
bien la formación del patronímico. Era Diego natural de Nájera (La
Rioja) y Haro es también una ciudad riojana.
Tendrá entonces lugar un gran esfuerzo por repoblar La
Mancha, principalmente con castellanos, por parte de las órdenes militares de
Calatrava, San Juan y Santiago, que reciben grandes señoríos para poblar un
territorio casi desierto. También se les cede enclaves estratégicos al sur del
Tajo, como los ya mencionados de Zorita y Calatrava, el Campo de Montiel
(desde 1213), Consuegra y el Campo de Criptana (Ciudad Real). A principios del
siglo XIII, se repuebla también Sanabria y la zona de Alcañices (Zamora), en el
Reino de León.
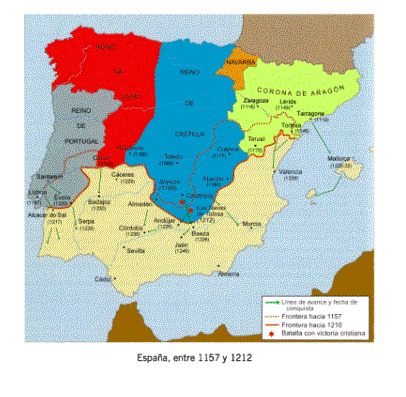 Entre 1220 y 1275
tienen lugar en la transierra toledana nuevos procesos de colonización,
mediante repartimientos, contem-poráneos de los que se producirán en Andalucía
y Murcia. Toledo extiende su territorio hacia el sur (montes y extremos de
Toledo, 1246) y Talavera establece las primeras aldeas en La Jara y Campo de
Arañuelo. Así mismo, prosigue en La Mancha la repoblación sistemática de las
órdenes militares, y Alfonso X fundará en ella Ciudad Real (1255), único
enclave manchego de realengo.
Entre 1220 y 1275
tienen lugar en la transierra toledana nuevos procesos de colonización,
mediante repartimientos, contem-poráneos de los que se producirán en Andalucía
y Murcia. Toledo extiende su territorio hacia el sur (montes y extremos de
Toledo, 1246) y Talavera establece las primeras aldeas en La Jara y Campo de
Arañuelo. Así mismo, prosigue en La Mancha la repoblación sistemática de las
órdenes militares, y Alfonso X fundará en ella Ciudad Real (1255), único
enclave manchego de realengo.
En la estela de la citada victoria de Las Navas (1212), Jaume I de Aragón conquista Castejón
(Teruel, 1222). Dos años después, Fernando III de Castilla empieza sus
conquistas en Andalucía: Quesada (Jaén) y después Capilla (Badajoz) y Baeza
(Jaén, 1226), año a partir del cual se repuebla esta ciudad y Andújar (Jaén).
La sede episcopal de Baeza se restaura en 1228.
En un documento del
monasterio de Oña (Burgos) de 1254, se menciona a «Sancho Martinez de Xodar»
(Jódar, Jaén), quien era Adelantado de la Frontera y, antes de la reconquista
de esta población (1229), parece que se apellidaba «Martínez de la Torre».
Dicen que era de origen gallego. Y también se llamó alguna vez «Martínez de
Bedmar», pues recibió esta villa junto con Jódar[37].
He aquí, por tanto, otro ejemplo de lo fácilmente que se podía mudar de «apellido» en razón de los intereses.
Por otra parte, los portugueses de Alfonso II toman Elvas
(1226) y seis años después, guiados por los caballeros de Santiago y de San
Juan, avanzan por el Algarve (1232-1250). Serpa, Moura y Aljustrel caen ese
primer año. Por su lado, los leoneses ocupan Cáceres y Montánchez
(Cáceres, 1229), y el año siguiente Mérida –cuya sede episcopal restauran en
1234–, Talavera la Real (Badajoz) y la propia Badajoz, a orillas del Guadiana.
La diócesis pacense es restaurada definitivamente en 1255.
En 1252, la Orden
del Templo y el municipio de Cáceres acuerdan una transacción en la que
intervienen los siguientes representantes: «El
Concejo de Cáceres nombró, y dió de su parte Don Lope Pérez, Comendador de
Capilla [Badajoz], e Don Miguel Nauarro, Comendador de Alconetar [ibídem],
Freyles del Temple; e el Maestre y los Freyles nombraron, e dieron de su parte
Don Pedro Yañez, y Don Ximen Sancho Caualleros é vezinos de la Villa de Cáceres»[38].
Como puede verse, todos los apellidos, salvo Navarro –que en última instancia
es de procedencia (gentilicio)–, son patronímicos. Yáñez significa hijo
de Yan (Juan).
Paralelamente, en las Islas Baleares, los catalanes y
aragoneses conquistan Mallorca (1229-1232) e Ibiza y Formentera (1235) y
someten Menorca (1231). En Mallorca, sólo unos 50.000 moros consiguen
quedarse inicialmente en régimen de capitulación. Se produce una colonización
masiva de la isla con catalanes –al menos la mitad de los repobladores (sobre
todo del Ampurdán y del Rosellón)–, languedocianos (1/4 del total), italianos
(más o menos el 13%) y grupos menores de aragoneses y navarros. Ante las
disputas entre las diócesis de Gerona, Barcelona y Tarragona por la jurisdicción
del obispado de Mallorca, el papa Gregorio IX concede la exención a éste en
1232.
Uno de los nobles
que reparte tierras en Mallorca entre sus vasallos es Pons Hugo III, vizconde
de Bearn (Pirineos Atlánticos). Asimismo, en un documento latino de 1230, Jaime
I señala la parte que corresponde a los marselleses en Mallorca, y de ellos
menciona, entre otros, a «Balduvino
Gomberto et Guillelmo Aycardo»
(Gombert y Aicard), «Raimundo
Lombardi»
(sic), «Veyano
Guilaberto»
(Guilabert) y «Hugoni
Rotlando»
(Rotland o Rolland)[39].
Una vez más, se comprueba el dominio de los apellidos patronímicos, en este
caso del sudeste francés. Parece que es entre los siglos XIII y XV cuando se
extiende a todas las capas sociales el uso hereditario del apellido.
Respecto
a Ibiza y Formentera, entre los nobles que dirigieron su conquista y
repartición estuvieron Guillem de Montgrí, administrador apostólico de la
archidiócesis de Tarragona; Nuño Sanç, hijo del conde Sanç de Cerdaña y de
Sancha Núñez de Lara; y el infante Pedro de Portugal. Guillem (Guillermo) de
Montgrí era hijo de Pere de Torroella, señor de Torroella de Montgrí (Bajo
Ampurdán, Gerona) y hermano de Ponç Guillem de Torroella y Bernat de
Santaeugènia. Éste, que fue gobernador de Mallorca, adoptó su apellido por haber
restaurado una rama de los Santaeugènia de Berga (Barcelona). Entre los nobles
no era raro que los hijos de un mismo padre recibieran o adoptasen diferente
apelllido, según el linaje y la herencia que representasen.
En 1229, la Corona de Aragón empieza también la conquista de
la taifa de Valencia, que concluirá en su mayor parte en 1245. Catalanes y
aragoneses toman Peñíscola y Burriana (Castellón, 1232), Castellón de la Plana
(1234) y las plazas próximas a Valencia. En 1236 sitian esta ciudad, que
se rinde en 1238 y, después de restaurar su sede episcopal, ésta se incorpora a
la provincia eclesiástica de Tarragona el año siguiente. Entre 1238 y 1253
completan la ocupación del territorio (Biar, Játiva, Denia y Cullera
[Valencia], 1244-1245).
En 1236, por ejemplo,
el caballero aragonés Ferrant Pérez de Pina, Señor de Larrés (Sabiñánigo,
Huesca), concede carta puebla a Benicarló (Castellón), en nombre de Jaime I de
Aragón[40]
(hay una villa en el sudeste de la provincia de Zaragoza que se llama Pina de
Ebro).
Los repobladores del nuevo reino proceden de Aragón,
principalmente del sur, y de Cataluña y, tras las revueltas de los musulmanes
de 1247-1248 y de 1276, se hace nuevas colonizaciones, sobre todo en el
mediodía valenciano, donde hasta entonces los cristianos eran pocos (se
concentraban sobre todo en Gandía, Alcira, Játiva, Denia y Alcoy).
En una carta en
latín de 1250, verbigracia, Jaime I concede varios obradores o talleres en
Valencia («operatorios»)
a «Raymundo Castella»
(probablemente Castellà), «Arnaldo de Muntrog» (Mon[t]roig), Thomasio
Sartre»
(Sastre, apellido de oficio) y «Iohanni
de Teus»[41].
Castellà (castellano), también podría proceder de Castellar (nombre de varias
poblaciones de Cataluña, y de Aragón, Valencia, La Mancha y Castilla, y aun
Murcia y Andalucía). Asimismo, hay sendas poblaciones llamadas Montroig en
Tarragona, Lérida (término de Plans de Sió) y Barcelona (en Tarrassa)[42].
En cuanto a Teus, podría ser una alteración de Tous, apellido catalán que
procede de una población homónima de la Segarra (Sant Martí de Tous, Lérida).
En el Índice Genealógico Internacional, en 1596 aparece en Arenys de Munt (Barcelona), Ángela Teus, hija de Ramón
Teus[43].
Hacia 1270 había en el Reino de Valencia unos 200.000
musulmanes, frente a unos 30.000 cristianos. Había también una importante
minoría judía y casi ningún mozárabe.
Entre 1232 y 1238 continúan las conquistas
castellano-leonesas en Extremadura y Andalucía: Trujillo (Cáceres) y
Úbeda (Jaén) en 1233, Medellín (Badajoz) el año siguiente, y Alanje, Magacela
(Badajoz) y Santa Cruz en 1235.
En la lista de los
caballeros conquistadores de Úbeda y Baeza que recibieron propiedades en
ellas figuran, entre otros, Don Lope Ruiz de Baeza, señor de La Guardia de Jaén
desde 1244 aproximadamente; Martín Malo (apellido apódico); Alfonso Martínez de
Ordás (población de Vigo, Pontevedra); Sancho Canciller; Ramón Jordán
(sobrenombre cristiano); Lope Iñíguez de Horozco (Orozco, término de Vizcaya);
Pascual Rubio; Diego Sánchez del Obispo (apellido de filiación, o de cargo,
servicio…); Suero de Benavides (entidad de León); Pedro Fernández el Vizcaíno;
Lope Pérez Lechuga (probable mote); Ramiro de Calatañazor (villa de Soria); Rui
Silvestre Espadero (apellido de oficio)…[44]
Vemos aquí representados muchos de los tipos de apellidos españoles:
patronímicos (Iñíguez, hijo de Íñigo) y de filiación en general (tal vez Del
Obispo), toponímicos (De Benavides…) y gentilicios (el Vizcaíno), de oficio
(Espadero) o de cargo (tal vez Canciller), apódicos (morales como Malo, físicos
como quizás Rubio…), religiosos (Jordán)… Baeza, Malo[45],
Jordán, Orozco, Rubio (que fue nombre de pila), Lechuga –muy abundante– y en
menor medida Benavides son hoy apellidos bien representados en la provincia de
Jaén. De hecho, Lechuga es un apellido fundamentalmente andaluz. Por su parte,
Ordás es hoy significativamente recurrente en la provincia de León; Espadero,
en la de Ciudad Real; y Obispo, en las de Palencia y Cuenca. He aquí, por
tanto, algunos posibles orígenes de estos conquistadores. En cuanto a
Canciller, es un apellido muy raro, presente hoy sobre todo en Vizcaya y
puntualmente en las provincias de Cádiz, Badajoz, Sevilla… Finalmente,
Calatañazor, no parece existir hoy en España como apellido.
Asimismo,
en una carta plomada en que el rey Alfonso confirmaba el amojonamiento entre
los términos de Trujillo, Toledo, y Talavera (1268), se menciona al alcalde «Martin
Muñoz de Medelin»
(Medellín, Badajoz), a «Enieto
Garçia de Toledo»
(Nieto), «Johan
Ferrandes de Talavera»,
etc.[46]
Muñoz significa hijo de Muño (nombre de origen prerromano). Por otra parte, el
complemento «De
Medellín»
confirma la rapidez con que una población recién conquistada puede
servir para apellidar a los, en alguna forma, oriundos de ella.
También en Extremadura, como en La Mancha, se cede gran
parte del territorio a las órdenes militares (Santiago, Alcántara y el Templo),
pero se organiza otras tres ciudades de realengo con sus tierras y aldeas:
Cáceres, Trujillo y Badajoz. La mayoría de los repobladores del oeste
peninsular eran leoneses y gallegos.
En 1236, Fernando III toma Córdoba, con una lucida
hueste en la que destaca, entre otros, Álvar Pérez de Castro. Entre ese año y
el siguiente restaura el obispado de la ciudad, que se integra en la provincia
eclesiástica de Toledo. 1236 ve también repoblarse Úbeda (Jaén).
El linaje de Álvar,
hijo de Pero (o Pedro) Fernández de Castro «el Castellano» –de
ahí el apellido Pérez–, procedía de Castrojeriz (oeste de Burgos).
Así mismo, entre 1237 y 1238 se realiza el avance hacia
Sevilla: los leoneses ocupan Santaella, Hornachuelos (Córdoba), Mirabel
(Cáceres) y Zafra (Badajoz), y los castellanos Aguilar, Cabra (Córdoba), Osuna,
Cazalla de la Sierra y Morón (Sevilla). También los portugueses progresan hacia
el sur, y pasan a su dominio Ayamonte, Mértola, Tavira y Cancela (Sancho II,
1238-1239).
Entre los
castellanos que destacaron en la campaña de Andalucía estuvo el toledano Diego
Pérez de Vargas, apodado Machuca. Era hijo de Pero de Vargas. En cuanto a Vargas,
aunque, entre otros topónimos, hay una población de este nombre en Puente
Viesgo (Cantabria), en el propio Toledo hay un lugar llamado Bargas que al
parecer fue solar del linaje. El sobrenombre bélico Machuca habría pasado a
integrar el apellido de algunos descendientes de Diego (Vargas-Machuca). En
cualquier caso, Machuca es hoy un apellido principalmente andaluz.
2) De la anexión de Murcia a la
conquista de Cádiz (1243-1262)
En 1243, Castilla se anexiona el Reino de Murcia, que
se hace tributario suyo. Lorca, Cartagena y Mula resisten hasta el año
siguiente. Poco después, Muhammad I de Granada entrega Arjona (1244), que se
repuebla, y Jaén (1246), ciudad a la que se traslada la sede episcopal de
Baeza. Así mismo, Fernando III conquista las proximidades de Sevilla: Alcalá de
Guadaira, Constantina, Lora y Alcalá del Río. En 1248, Sevilla se rinde;
y en los dos años siguientes caen Jerez, Medina Sidonia, Rota (Cádiz), etc.
Uno de los nobles
que sobresale en la conquista de Sevilla es Ramón Bonifaz, almirante de la
flota de Castilla y santanderino al parecer, de origen burgalés (en el siglo
XV, los Bonifaz [apellido patronímico] tenían casa fuerte en Lomana, Valle de
Tobalina, Burgos). Así mismo, en el libro del repartimiento de Jerez de la
Frontera (1266) se mencionan, por ejemplo, las «casas
de Martin Peres d[‘] Andujar e ... de Johán Domingues de Burgos»[47].
Andújar es una ciudad de Jaén, aunque también hay una población homónima en el
municipio de Santiago de Compostela (La Coruña).
Por su parte, Alfonso III de Portugal continúa la ocupación
del Algarve (1248-1253) y, una década después, las conquistas del rey
castellano son completadas por las de su hijo, Alfonso X, que ocupa Cádiz
y el reino de Niebla (Huelva, 1262). El año siguiente se repuebla esta ciudad,
Huelva y Gibraleón, y en 1263 se traslada a Cádiz la sede episcopal de Medina
Sidonia, que había sido restaurada en 1261.
Así pues, entre
1222 y 1266 se incorporó a la Corona castellano-leonesa toda la Extremadura
situada al sur del Tajo, la cuenca andaluza del Guadalquivir, incluidos sus
sistemas montañosos (Sierra Morena y las cadenas sub-béticas), y el Reino de
Murcia (1243). La sede episcopal de Cartagena (Murcia) se restaura el 1250.
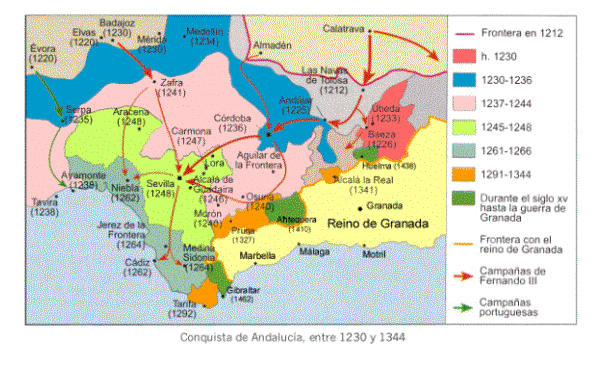 En
la negociación de la entrega de la taifa murciana acompañó al infante Alfonso
de Castilla, después décimo rey de su nombre, el gran Maestre de Santiago, el
portugués Pelayo Pérez Correa (Paio Peres
Correia, hijo de Pero Pais [Peláez] Correia).
También en Portugal se usaba el patronímico pero, en relativo contraste con
España, entre su nobleza no era tan raro complementarlo con un elemento apódico
(Correa).
En
la negociación de la entrega de la taifa murciana acompañó al infante Alfonso
de Castilla, después décimo rey de su nombre, el gran Maestre de Santiago, el
portugués Pelayo Pérez Correa (Paio Peres
Correia, hijo de Pero Pais [Peláez] Correia).
También en Portugal se usaba el patronímico pero, en relativo contraste con
España, entre su nobleza no era tan raro complementarlo con un elemento apódico
(Correa).
Así
mismo, abandonada por los musulmanes, Córdoba –cuyo obispado se restaura
(1236-1237)– empieza a poblarse lentamente por la escasez de inmigrantes.
También Sevilla es abandonada por los vencidos (1248), su sede episcopal se
restaura (1249) y se empieza a reconstruir la provincia eclesiástica de la
Bética (en 1289, Sevilla alcanza la dignidad metropolitana). En 1252-1253, se
reparte heredamientos en la ciudad a unos 4.000 vecinos, y bastantes donadíos.
Se crea también barrios especiales para los mercaderes extranjeros (barrios de
Génova y de Francos). Por otra parte, se cuida mucho la repoblación de la zona
fronteriza con Portugal, o «banda gallega». La divisoria entre castellanos y
portugueses se pone en Ayamonte (Huelva, 1240).
El número de los pobladores es siempre escaso. En Andalucía,
en torno al 60 por ciento procede del Reino de Castilla, el 30 por ciento del
de León y un 10 por ciento de otros reinos peninsulares y de países europeos.
Paralelamente, se restaura las comunidades judías.
En el repartimiento
de Sevilla figuran, entre otros muchos, «Lop Yenninguez de
Furones» y Domingo Pérez de Segovia[48].
Parece que Furones era una población de Zamora, que no hay que confundir con
Hurones (Burgos). «Yenninguez»
debe de ser un error por «Yenniguez» (Íñiguez).
Por otro lado, en los siglos XIII y XIV prosigue en el norte
de los reinos castellano-leoneses la formación de pueblas y villas nuevas
dotadas de fueros, que atrae población de las zonas rurales cercanas. De hecho,
la mayoría de las «polas» asturianas nacen entre 1252 y 1272 (Ribadesella,
Villaviciosa, Gijón…) y se funda también poblaciones en Vizcaya y Guipúzcoa:
Bermeo (1236), Orduña, Tolosa, Segura, Bilbao (1300), Ochandiano,
Portugalete, Lequeitio, Elorrio, Guernica…
Hacia 1250 habrá además unas 1400 aldeas en la extremadura
castellana, y unas 450 en la leonesa. Sin embargo, la colonización de la parte
de las tierras de Segovia y Ávila situada en el Sistema Central y al sur de
éste, en la transierra, no se consolidará hasta el último tercio del siglo
XIII: Manzanares, Colmenar, Guadarrama, El Escorial, Collado, Robledo de
Chavela (Madrid), El Espinar, Las Navas… Casi todo el territorio es de
realengo, y apenas hay señoríos de nobles y eclesiásticos hasta el siglo XIV, momento
en que se consolidan también los linajes de caballeros de las ciudades.
En un documento de
1117 en el que Domingo Petit, prior de Santa María de Segovia –tal vez de
origen franco–, manda fundar una biblioteca en dicha iglesia, signan como
testigos: «Gomez
Enego»
(Íñigo), «Sanz
Veila»
(Sancho Vela), «Garcia
Belasco»,
«Acenar Gomiz»
(Aznar), «Dominico
Iohan»
(Domingo Juan)…[49] Aparte de
los nobles, la mayoría de la gente usaba, si hacía falta, un apellido simple,
en su mayoría patronímico como hemos dicho.
b.
De la estabilización de la frontera a la toma de Granada
(1263-1492)
1) De la repoblación de Cádiz a la anexión de Sicilia (1262-1397)
La colonización de las tierras del río Guadalete, el bajo
Guadalquivir y la costa atlántica no comienza hasta después de la revuelta e
inmigración de los musulmanes andaluces entre 1264 y 1266. La mayoría de ellos
emigran a Granada y el norte de África. Aunque Cádiz se puebla con cristianos,
al parecer de las montañas de Santander, en 1262-1263, la principal ciudad de
la zona era entonces Jerez, que tenía al menos 1.927 vecinos. El flujo
migratorio cesará a partir de 1275-1285, debido a las dificultades políticas y
militares –guerra civil castellana y ataques de los musulmanes meriníes en el
valle del Guadalquivir– y el cambio de la tendencia demográfica.
Como un ejemplo más
de la extensión de los apellidos castellano-leoneses por Andalucía, añadiremos
que Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), tomada por Castilla en 1264, será
dada a Alonso Pérez de Guzmán «el Bueno» en 1297. Aunque éste, hijo natural del
Adelantado de Andalucía, nació en León, Guzmán es un pueblo de Burgos, del
término de Pedrosa de Duero. Parece que el padre de Alonso, Pedro de Guzmán,
era hijo del Señor de Vecilla (León) –Guillén (Pérez) de Guzmán–, quien a su
vez lo habría sido del de Lara (Burgos) y Aguilar (Aguilar de Campoo, Palencia)[50].
Tras el
fracaso de la citada rebelión, Jaime I de Aragón aprovecha las circunstancias
para conquistar Villena, Elche, Orihuela (1265) y Murcia (1266), pero
devuelve las plazas a Alfonso X.
No obstante, en un
documento de 1266, por ejemplo, se lee que Jaime I concede unas casas en Murcia
a Pericó, hijo de Ferrer Matoses, ciudadano de Valencia («Pericono
filio Ferrarii Matasos civis Valenciae»)[51].
Ferrer es aquí nombre de pila.
El Tratado de
Badajoz (1267) fija la frontera portuguesa con Castilla y León, salvo en la
zona de Serpa y Moura.
A partir de la década de 1260, la frontera hispana con
Alandalús se estabiliza bastante hasta el último cuarto del siglo XV. Las
principales iniciativas repobladoras tendrán lugar en tierras de señorío, y el
escenario bélico español empieza a extenderse a otros países del Mediterráneo.
En Italia, Pedro III de Aragón ocupa Sicilia en 1282. Cinco años después, su
hijo Alfonso III conquista en las Baleares la isla de Menorca
–tributaria desde 1231–, que se repuebla con catalanes. Y, debido en buena
parte a la lucha entre los reinos cristianos, sólo algunas conquistas merman la
frontera del Reino de Granada: Tarifa en 1292; Bélmez en 1317 –ya en tiempos de
Alfonso XI–; Tiscar (Jaén) en 1319; Olvera y Pruna en 1327; Teba en 1330;
Alcalá la Real, Priego, Rute, Benamejí y Matrera, en 1341; y Algeciras en 1344,
donde se erige una sede episcopal cuyo titular será el obispo de Cádiz y que
durará hasta 1369.
En la célebre
batalla del río Salado (Cádiz, 1340) que libró Tarifa del sitio de los
moros benimerines, Juan Núñez de Lara, señor de Lara y de Vizcaya, y el infante Don Juan Manuel,
dirigieron la caballera castellana. Juan era hijo de Juan (Núñez de Lara) «el
Mozo», y Don Juan, nacido en Escalona (Toledo), era hijo del infante Don Manuel
y nieto de Fernando III. Nótese que el apellido compuesto de ambos señores
de Lara es el mismo, Núñez de Lara, y ya lo usaron así sus dos predecesores,
desde Álvar Núñez († 1287), hijo de Nuño González. Es decir, vemos que, desde
la segunda mitad del siglo XIII, al uso hereditario de la parte toponímica del
apellido se va sumando entre los nobles la fijación de la patronímica,
que va perdiendo su carácter vivo[52].
Por su parte, Dionís I de Portugal consigue las tierras de
Riba Coa, al oeste de Ciudad Rodrigo, y Olivenza, Serpa y Moura (Tratado de
Alcañices, 1297); y Jaime II de Aragón conquista en el Reino de Murcia
Orihuela, Alicante, Elche y otras poblaciones (1296-1304), a las que
acuden catalanes y aragoneses. En 1318, este mismo rey consigue que se cree la
provincia eclesiástica de Zaragoza, separada de la tarraconense.
En el
pleito-homenaje de la villa de Orihuela a Jaime II en 1296, figuran como
concejales de la misma «Berenguer
Morrelles et en Pere Miró»,
y como teniente del concejal ausente «Exemen
Enegis»,
«Jacme Cabdebou».
Así mismo, entre los representantes del municipio constan «Bertholomeu
de Togores»,
«N[‘]enego Lopis, en Pere Rossell, en Perico
Rossell fill seu, en Berenguer de Liminiana, en Bernat Adalill, en Ferrando
Marrades, alcait…»[53].
Parece que el apellido Morrelles existía aún hasta hace poco en Soses (Lérida).
Miró es un patronímico catalán de origen germánico, probablemente visigodo. «Enegis»,
una catalanización de *Enéguiz, Eñéguiz o Íniguez (variantes de Íñiguez, que es
un patronímico significativamente recurrente en La Rioja). Capdebou no parece
existir ya en España, pero procede de una alcuña catalana (cabeza de buey o de
toro)[54].
Togores es una entidad del término de Sabadell (Barcelona). Lopis, una
catalanización de López, apellido que debió de llegar en este caso del Reino de
Aragón… Fijémonos en que aparecen también un Pere Rossell –diminutivo de Ros,
rubio en catalán– y su hijo Pericó, apellidado como su padre. Es una muestra de
cómo el apellido, lentamente, se va haciendo hereditario en toda la
sociedad. Para diferenciar tal vez al padre del hijo, a éste se le conoce por
un diminutivo de Pere (Pedro).
Sin embargo, terminada la Reconquista para aragoneses y
catalanes, a principios del siglo XIV, los guerreros de la Corona de Aragón
pelean sobre todo en Asia Menor, contratados por el emperador bizantino
(1303-1305), y en Italia, donde conquistan Cerdeña (1323-1326)[55]
e intentan ocupar Córcega. En 1397, Sicilia, que estaba en manos de una
rama menor de la casa real aragonesa, se incorpora directamente a la monarquía[56].
Mientras tanto, en Portugal, en 1393 se crea la provincia
metropolitana de Lisboa, la mayoría de cuyas sedes episcopales pertenecían
hasta entonces a la provincia de Santiago. A cambio, ésta recibirá de la
provincia de Braga los obispados gallegos y el de Astorga (León).
2) De la conquista de las Canarias a la rendición de Granada
(1402-1492)
Ya en el siglo XV, fuera de la Península Ibérica, bajo
Enrique III de Castilla y León se toma Tetuán (Marruecos, 1400) y en el Reino
de Granada, Setenil y Zahara (Cádiz, 1407) y Antequera (Málaga, 1410). Así
mismo, en el noroeste de África empieza la conquista de las Islas Canarias: Lanzarote
en 1402 y Fuerteventura entre 1404 y 1408. En el siglo anterior, las islas
habían recibido ya expediciones de portugueses, genoveses, mallorquines,
vizcaínos… y se había creado el obispado de Telde en la Gran Canaria (1351). La
diócesis se consolida en 1406, cuando se funda el obispado de San Marcial de
Rubicón (Lanzarote).
A la dirección de
la conquista de las Islas Afortunadas por el caballero normando Jean de
Béthencourt se debe la extensión por ellas de este apellido (Betancor,
Béthencourt…). Es en el siglo XV cuando se consolida el carácter hereditario
de la mayoría de los apellidos.
En 1415, Juan I de Portugal conquista Ceuta en el norte de
África y, en el Océano Atlántico, su hijo Enrique el Navegante coloniza Madeira
(1425-1439) y conquista y puebla las Islas Azores (1427-1449). Entre 1445 y
1499, Castilla completa la sumisión de las Islas Canarias: El Hierro (1445), Gran
Canaria (1478-1480), La Palma (1492-1493) y Tenerife (1494-1499). En 1485,
la sede episcopal de las islas se traslada de San Marcial a Las Palmas de Gran
Canaria.
Hacia 1525, sólo un cuarto de la población de las
Afortunadas era aún indígena pura (guanche)[57],
y estaba bastante integrada culturalmente. El resto procedían de la emigración de
castellanos, andaluces, gallegos y portugueses, y mercaderes y marinos vascos, «burgaleses», catalanes y genoveses. También había
algunos esclavos negros (guineos) y musulmanes.
Una parte de los guanches
pactó con los españoles y aun les ayudó en la conquista. La mayoría de los que
sobrevivieron a ella se bautizaron y tomaron los apellidos de sus padrinos. En
los Acuerdos del Cabildo de Tenerife de 1497, aparece como gobernador Alonso
(Fernández) de Lugo –ciudad gallega–, quien nació probablemente en Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz); como teniente suyo, «Fernando» (o Hernando) «de Trosillo»
(Trujillo, en Cáceres); y como su alcalde, «Francisco Gorvalán» (Corbalán, en Teruel). Formaban entonces el cabildo seis
regidores y dos jurados. Los primeros eran éstos: «Gerónymo de Valdés»
(municipio asturiano), quien era de Sevilla[58];
«Lope
Fernandes»
(Fernández de la [Reguera y] Guerra); «Cristóval de Valdespyno» (tres poblaciones en León y sendas en Zamora, Salamanca
y Madrid); «Pero
Mexía»
(Mejía, antropónimo antiguo, variante tal vez de Macías); Guillén Castellano,
conquistador guanche; y Pero (o Pedro) Benítez, sobrino de Don Alonso. En
cuanto a los jurados, eran Francisco de Albornoz (antigua población de Cuenca)
y «Juan
de Badajós»
(Badajoz). Así mismo, se menciona en dichos acuerdos a Alonso de las Hijas
(¿entidad de Puente Viesgo, Cantabria?); Fernando de Llerena (ciudad de
Badajoz), quien era guanche; Juan Delgado, conquistador guanche; y el escribano
público Alonso de la Fuente (entidades en el norte de España, Castilla y León,
Extremadura, Andalucía…)[59].
Fuera de las Canarias, en la Península Corbalán parece hoy un apellido
significativamente recurrente en Murcia (la variante Gorbalán, muy rara, sólo
existe en Vizcaya); Valdespino, en Valladolid; Albornoz en Córdoba; De las
Hijas, en Toledo… Puede que este último apellido sea una alteración de Hijes,
que es una villa de Guadalajara. En cuanto a los nombres guanches, algunos aún
perduran como apellidos: Bencomo –nombre del rey de Taoro (Tenerife) hasta
1496–, Baute o Ibaute, Chinea, Oramas, etc.
Reinando en Castilla Enrique IV, caen Jimena de la Frontera
(Cádiz, 1456), Gibraltar y Archidona (Málaga, 1462), y Portugal conquista
Tánger (Marruecos, 1471). Finalmente, entre 1482 y 1492, bajo el cetro de los
Reyes Católicos Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla, cae el reino
nazarí de Granada, último estado musulmán de la Península Ibérica: en 1482,
Alhama de Granada es conquistada por el Conde de Arcos, Rodrigo Ponce de León
(hijo de Juan Ponce de León). Tres años después se toma Cártama y Conín, Ronda
y su serranía (Málaga), y Cambil y Alhabar (Jaén). En 1486, los Reyes Católicos
ocupan la vega de Granada: Loja, Illora, Moclín, Montefrío y Colomera. El año
siguiente, Vélez Málaga y la propia Málaga, cuya sede episcopal se restaura de
modo definitivo. En 1488 se toma posesión de Vera, Mojácar, el Valle del
Almanzora, la Sierra de los Filabres, Vélez Blanco y Vélez Rubio (Almería). Un
año más tarde se entra en Baza, Guadix y Almería. Y por último, en 1492, se
rinde Granada, donde se restaura el obispado de Ilíberis con rango
metropolitano. Ese año se concede también esta dignidad a la sede de Valencia,
se descubre América y se expulsa a los judíos españoles.
En el sitio de Baza
(Granada) se distinguió Rodrigo de Mendoza, hijo del gran cardenal Pedro
González de Mendoza. Aunque éste era natural de Guadalajara, en cuya zona tenía
el linaje su principal feudo, la procedencia última del mismo era Mendoza,
población alavesa.
Entre 1485 y 1500 entrarán en el reino granadino unos 40.000
pobladores cristianos, oriundos sobre todo de Andalucía.
En 1491, por
ejemplo, figuran en el padrón de Loja (Granada) Diego de Alcántara y su
mujer Elvira Fernández, llegados de Lucena (Córdoba). Al parecer, Diego era
suegro de Diego de Melguizo y de Rodrigo de Barahona (entidad del municipio de
Riaza, en Segovia, o Baraona, en Segovia también)[60].
Melguizo significa mellizo en algunas zonas de Aragón, La Mancha y Andalucía,
lo cual nos da una pista del recorrido que pudo seguir el apellido, en todo o
en parte, hasta llegar a Loja. En cuanto a Alcántara, hay sendas poblaciones de
este nombre en Cáceres, Valencia, Cádiz, Málaga y Murcia.
Muchos moros de la zona emigrarán al Magreb.
Hemos visto que el avance hacia el sur durante la
Reconquista de los cristianos de los distintos reinos y condados españoles
conllevó la expansión simultánea de sus nombres y sistemas cognominativos:
patronímicos, apodos, toponímicos, compuestos…
Además de por sus respectivas regiones
de origen, los apellidos gallegos, asturianos y leoneses se
extendieron principalmente por los territorios conquistados por el Reino de
León –Extremadura–, Andalucía occidental y –sobre todos los gallegos– las Islas
Canarias.
Los apellidos cántabros –montañeses–,
castellanos viejos, vascos y riojanos, y parte de los asturianos,
se difundieron esencialmente por ambas Castillas (Vieja y Nueva), La Rioja,
parte de Aragón, La Mancha, el Reino de Murcia, Extremadura, Andalucía Oriental
y las Canarias.
Así mismo, una parte significativa de
los apellidos vascos pasó también a Navarra y, a través de Aragón, al
Reino de Valencia. También los apellidos navarros se propagaron en gran
medida a estas últimas zonas y, a través de Castilla, a Extremadura, La Mancha
y Andalucía.
Por su parte, los apellidos aragoneses
se extendieron también, principalmente, a Castilla la Nueva, La Mancha, el
Reino de Valencia, parte de Cataluña y las Islas Baleares, y Andalucía
oriental.
Finalmente, los apellidos catalanes
pasaron, básicamente, a las áreas reconquistadas por sus portadores y a
otras limítrofes: parte de la Ribagorza, zonas fronterizas del este de Aragón,
el Reino de Valencia, las Baleares y parte de Murcia, y de ahí al este de
Andalucía y las Islas Afortunadas.
Por supuesto, también surgieron nuevos
apellidos basados en la toponimia de las nuevas zonas reconquistadas: Castilla
la Nueva, La Mancha, Valencia, Extremadura, Murcia, Andalucía…
Desde su aparición en el siglo IX, empezando por la nobleza
y sobre todo por el patronímico, el apellido fue ganando terreno conforme se
desarrollaban los reinos cristianos. En el siglo siguiente, a veces se le
añadió, sobre todo entre los nobles, un complemento toponímico que aludía a su
lugar de origen o su jurisdicción. Sin embargo, el apellido no era aún
hereditario y hasta cambiaba con facilidad. Sólo en el siglo XII, para
confirmar el linaje, se va haciendo estable entre los nobles –especialmente el
toponímico–, y habrá que esperar una centuria más para que se consolide y comienze
a ser claramente hereditario también en el estado llano. Es un proceso muy
lento, que se reafirma en el siglo XV y sobre todo en el XVI.
Así pues, aunque luego ha habido otras migraciones en la
Península Ibérica –como las consiguientes a la expulsión de los moriscos de las
Alpujarras (Granada) en el XVI, y de toda España en el siguiente siglo–,
durante la Reconquista se puso las bases de la distribución peninsular del
apellido español. Tal vez un día podamos analizar también, desde el punto de
vista onomástico, las migraciones internas españolas de las edades moderna y
contemporánea. Espero que el mapa trazado en estas páginas, «protohistoria» de la mayor
parte de la genealogía hispana, permita entender y rehacer mejor linajes
particulares, desde el día de hoy hasta allí donde se pierdan en la historia
comunitaria.
AA.VV.: De
Al-Andalus a la sociedad feudal: los repartimientos bajomedievales,
Barcelona, 1990.
AA.VV.: Reconquista y repoblación de los reinos
hispánicos. Actas del Coloquio de la V Asamblea de la Sociedad Española de
Estudios Medievales, Zaragoza, 1991.
Abadal i de
Vinyals, Ramon d’: Els primers comtes catalans, Barcelona, 1977.
Acién Almansa,
Manuel: Ronda y su serranía en tiempos de los Reyes Católicos, 3 vols.,
Madrid, 1979.
Andrés Valero,
Sebastián: «La reconquista
y repoblación en La Rioja», en Historia
de la Rioja, Logroño, 1983.
Barbero de
Aguilera, Abilio; Vigil Pascual, Marcelo: Sobre los orígenes sociales de la
Reconquista, Madrid, 1965.
La formación
del feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona, 1978.
Bernabé Gil,
David; Rico Giménez, Juan: Dificultades de una repoblación de frontera: el
monasterio de San Ginés y el litoral oriolano (siglos XV-XVII), Alicante,
1998.
Cabanes
Pecourt, M.ª Desamparados: Repoblación jaquesa en Valencia, Zaragoza,
1980.
Geografía y
Repoblación,
Alicante, 1984.
Canyelles
Vilar, Núria: La Marca del Penedès: avenç de la frontera i repoblació al
Baix Penedès: problemes jurisdiccionals: s. XI–ppi- XII, 1990.
Carrera de la
Red, M.ª Fátima: Topónimos de repoblación mozárabe en el tramo palentino del
río Sequillo, Palencia, 1987.
Casa Martínez,
Carlos de la: Despoblación y repoblación de los Extrema Durii, Aguilar
de Campoo, 1991.
Cepeda Adán,
José: Notas para el estudio de la repoblación en la zona del Tajo: Huerta de
Valdecarábano, Valladolid, 1955.
Costa Privat,
Perfecte; Santanach Llagostera Ma Dolors: La Pagesia a Sant Joan de les
Abadesses: des de la repoblació de la vall fins als nostres dies, 1996.
Diago
Hernando, Máximo: Repoblación e integración política en el reino de Castilla
del ámbito de la tierra de Soria, Soria, 1992.
Espoille de
Roiz, M.ª Emma: Repoblación de la tierra de Cuenca, siglos XII a XVI,
Barcelona, 1982.
Fernández-Armesto,
Felipe: Antes de Colón: exploración y colonización desde el Mediterráneo
hacia el Atlántico, 1229-1492, Madrid, 1993.
Ferrer
Navarro, Ramón: Conquista y Repoblación del Reino de Valencia, Valencia,
1999.
García
Menéndez, Bonifacio: Desde Yesa al Ebro: colonización y repoblación de Cinco
Villas, Zaragoza, 1957.
García de
Valdeavellano, Luis: El feudalismo hispánico, Barcelona, 1981.
Garín,
Alberto: La repoblación de Ponferrada a comienzos del siglo XIII,
Ponferrada, 1998.
González
García, Manuel: Salamanca: la repoblación y la ciudad en la Baja Edad Media,
Salamanca, 1973.
González
González, Julio: Repoblación de la “Extremadura” leonesa (Salamanca),
Madrid, 1943.
Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951.
Repoblación de
Castilla-La Nueva, 2 vols., Madrid, 1975-1976.
Repoblación de
las tierras de Cuenca, Barcelona, 1982.
Repoblación en
tierra de Alba de Tormes (1226), Barcelona, 1987.
Cuestiones de
repoblación en tieras palentinas, Palencia, 1982.
González
Jiménez, Manuel: La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV:
estudio y documentación, Sevilla, 1975.
En torno a los
orígenes de Andalucía: la repoblación del siglo XIII, Sevilla,
1980.
González
Rodríguez, Rafael: Repoblación y organización de la red viaria: el puente de
Deustamben (siglos XII-XIV), Benavente (Zamora), 1996.
Granja Alonso,
Manuel de la: Repoblación de Zamora en la Edad Media, Zamora, 1995.
Villafáfila,
origen y repoblación: siglo IX y X, Zamora, c 1997.
Gual Camarena,
Miguel; Pérez Pérez, Desamparados (ed.): Las cartas pueblas del Reino de
Valencia: contribución al estudio de la Repoblación Valenciana, Valencia,
1989.
Heras Núñez,
M.ª de los Ángeles: La repoblación en el alto valle del Iregua, Nieva de
Cameros, 1988.
Hernado
Garrido, José Luis (coord.): « Repoblación y
reconquista: seminario», Actas del
III Congreso de Cultura Medieval, 1991; Aguilar de Campoo, 1993.
Izquierdo
Benito, Ricardo: Reconquista y repoblación de la tierra toledana,
Toledo, 1983.
Jiménez de
Gregorio, Fernando: Repoblación y poblamiento del campo murciano,
Murcia, c 1957.
Lacarra, José
M.ª: Aragón en el pasado, Madrid, 1972.
Colonización,
parias, repoblación y otros estudios, Zaragoza, 1981.
(comp.); Iranzo Muñío, M.ª Teresa; Sánchez
Usón, M.ª José (índices): Documentos para el estudio de la conquista y
repoblación del Valle del Ebro, Zaragoza, 1982-1985.
Ladero
Quesada, Miguel Ángel: La repoblación del reino de Granada anterior al año
1500, Madrid, 1968.
Laliena
Corbera, Carlos: El Císter en el valle medio del Ebro: repoblación y
roturaciones en el dominio del monasterio de Rueda, Barcelona, 1986.
Lapresa
Molina, Eladio: Santafé: historia de una ciudad del siglo XV, Granada,
1977.
Larren
Izquierdo, Hortensia; Abad Castro, Concepción: La repoblación cristiana en
la provincia de Madrid: los nuevos asentamientos, Madrid, 1980.
Le Goff,
Jacques: La Baja Edad Media, Madrid, 1971.
López Amador,
Juan José; y cols.: Repoblación medieval en el Puerto de Santa María
(Cádiz), Madrid, 1988.
López de Coca
Castañer, José Enrique: La tierra de Málaga a fines del siglo XV,
Granada, 1977.
El Reino de
Granada en la época de los Reyes Católicos: repoblación, comercio y frontera, Granada,
1989.
López Elum,
Pedro: La conquista y repoblación valenciana durante el reinado de Jaime I,
Valencia, 1995.
Martínez Díez,
Gonzalo: Pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación, Valladolid,
1987.
Melendreras
Gimeno, M.ª del Carmen: La repoblación de Murcia en tiempos de Fernando IV,
Murcia, 1971.
Monzó Seva,
Rosa M.ª (ed.): Privilegio de Martín I para facilitar la repoblación […]
(Guardamar), Alicante, 1985.
Moxó y Ortiz
de Villajos, Salvador de: Repoblación y sociedad en la España cristiana
medieval, Madrid, 1979.
Mut Calafell,
Antoni; Rossell Bordoy, Guillem : La remenbrança de Nunyo Sanç. Una relació
de les seves propietats a la ruralia de Mallorca, Palma de Mallorca, 1993.
Nieto
Cumplido, Manuel; y cols.: El Alcázar Viejo, una repoblación cordobesa del
siglo XIV, Cóirdoba, 1980.
Papell Tardiu,
Joan: Sobre la repoblació d’una vila i terme de la comarca de l’Alt Camp:
Valls, notícia històrica, Valls, 1990.
Peinado
Santaella, Rafael Gerardo: La repoblación de la tierra de Granada: Los
Montes Orientales (1485-1525), Granada, 1989.
Pérez Fuertes,
Pedro: Reconquista de Morella y el Maestrazgo: sus cartas puebla y primera
repoblación, Benicarló (Castellón), 1985.
Pérez de
Urbel, Justo: Historia del Condado de Castilla, 3 vols., Madrid, 1968.
La España del
siglo X: Castellanos y leoneses, navarros y gallegos, musulmanes y judíos,
forjadores de historia, Madrid, 1983.
Piedrafita
Pérez, Elena: Las Cinco Villas en la Edad Media, siglos XI-XIII: sistemas de
repoblación y ocupación del espacio, Zaragoza, 2000.
Pons Pons,
Valentín: El señorío de Sumacárcer en el siglo XII: la expulsión de los
moriscos y la repoblación cristiana, Sumacárcer (Valencia), 1999.
Pretel Marín,
Aurelio: Don Juan Manuel, señor de la llanura (repoblación y gobierno de la
Mancha albacetense en la primera mitad del siglo XIV, Albacete, 1982.
Conquista y
primeros intentos de repoblación del territorio albacetense (del período
islámico a la crisis del siglo XIII), Albacete, 1986.
Pulido, M.ª
Dolores; y cols.: La repoblación de La Mancha, Ciudad Real, 1976.
Reglero de la
Fuente, Carlos M.: Los señoríos de los montes Torozos: de la repoblación al
Becerro de las Behetrías (siglos X-XIV), Valladolid, 1993.
Rosa Olivera,
Leopoldo de la: Canarios en la conquista y repoblación de Tenerife, Las
Palmas de Gran Canaria, 1980.
Ruiz Asencio,
José Manuel: Un documento de Fruela II (924) sobre repoblación en la
“Extremadura” […], León, 1981.
Ruiz de
Loizaga, Saturnino: Repoblación y religiosidad popular en el occidente de
Álava (siglos IX-XII), Vitoria, 1989.
Ruiz de la
Peña, Juan Ignacio: Los procesos tardíos de repoblación urbana en las
tierras del norte del Duero, siglos XII-XIV, 1976.
Sabaté Curull,
Flocel: L’expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): ¿conquesta o
repoblació?, Lérida, 1996.
Sánchez
Albornoz, Claudio: Despoblación y repoblación del valle del Duero,
Buenos Aires, 1966.
Orígenes de la
nación española. El reino de Asturias, Oviedo, 1972.
Serra Ràfols,
Elías: La repoblación de las Islas Canarias, Barcelona, 1968.
Torre, Antonio
de la; Lacarra, José M.ª; Font Rius, José M.ª; y cols.: La reconquista
española y la repoblación del país, Jaca, 1951.
Torremocha
Silva, Antonio: El ordenamiento de Algeciras (1345): datos sobre la
conquista, repoblación y organización de la ciudad en el siglo XIV,
Algeciras, 1983.
Vera Yagüe,
Carlos Manuel: Territorio y población en Madrid y su tierra en la baja Edad
Media: la señorialización del espacio madrileño y la repoblación concejil
“antiseñorial” en los siglos XIV a XIV, Madrid, 1999.
Villar Romero,
M.ª del Carmen: Defensa y repoblación de la línea del Tajo en un lugar
determinado de la provincia de Guadalajara: Monasterio de Santa María de
Buenafuente.
Zabala
López, Arturo: Repoblación de Mansilla, Madrid, 1942.
Alijo Hidalgo,
Francisco.: Antequera y su tierra, 1410-1510. Libro de repartimiento,
Málaga, 1983.
Anasagasti
Valderrama, Ana M.ª, y Rodríguez Liáñez, Laureano: El libro del repartimiento
de Medina Sidonia, Cádiz, 1987.
Barrios
Aguilera, Manuel: Libro de los repartimientos de Loja, Granada, 1988.
Bejarano
Pérez, Rafael: Repartimiento de Benalmádena y del Arroyo de la Miel,
Málaga, 1969.
Bejarano
Robles, Francisco: Los libros del repartimiento de Málaga, 2 vols.,
Málaga, 1985-1990.
Vallvé Bermejo, Joaquín: Repartimiento
de Comares, 1487-1496 (Málaga), Barcelona, 1974.
Cabanes
Pecourt, M.ª Desamparados; y Ferrer Navarro, Ramón: Llibre del Repartiment
del Regne de València, 3 vols., Zaragoza, 1978-1980.
Calero
Palacios, M.ª del Carmen: «Le manuscrito
de Almuñécar Libro de apeos del Archivo de la Diputación Provincial de
Granada», en Almuñécar.
Arqueología e Historia, II, Granada, 1985.
Font Rius,
José M.ª: El repartimiento de Orihuela: notas para el estudio de la
repoblación levantina, Barcelona, 1965.
González
Jiménez, Manuel; y Ladero Quesada, Miguel Ángel: La población en la frontera
de Gibraltar y el repartimiento de Vejer, Sevilla, 1977.
González
Gómez, Antonio: El Libro del repartimiento de Jerez de la Frontera,
Cádiz, 1980.
Repartimiento
de Carmona. Estudio y edición, Sevilla, 1981.
Jiménez
Alcázar, Juan Francisco: El libro del repartimiento de Vera, Vera
(Almería), 1994.
Quesada
Quesada, Tomás: El libro de las vecindades de Huelma, Granada, 1989.
Sancho de
Sopranis, Hipólito: La repoblación y el repartimiento de Cádiz por Alfonso X,
Madrid, 1955.
Sanz Fuentes,
M.ª Josefa: «Repartimiento
de Écija», Sevilla,
1976.
Segura Graíño,
Cristina: Libro del repartimiento de Almería, Madrid, 1982.
Serra Ràfols,
Elías: Las Datas de Tenerife, La Laguna, 1978.
Torres Fontes,
Juan: Repartimiento de Murcia, Murcia, 1960.
Repartimiento de Lorca, Murcia,
1977.
Repartimiento de Orihuela,
Murcia-Orihuela, 1988.
Repartimiento
y repoblación de Murcia en el siglo XIII, Murcia, 1990.
Albaigès,
Josep Mª: El gran libro de los apellidos, Barcelona, 1999.
Almerich,
Lluís: Origen i definició dels cognoms catalans, Barcelona, 1988.
Barrenengoa
Arberas, Federico de: Onomástica de la tierra de Ayala, 3 vols.,
Vitoria, 1988-1989.
Belasko,
Mikel: Diccionario etimológico de los nombres de los pueblos, villas y
ciudades de Navarra: apellidos navarros, Pamplona, 1999.
Bustillo
Vicario, Teodoro (coord.); Andrés Baños, Estela; y cols.: Apellidos y apodos
serranos (Burgos y Soria), Quintanar de la Sierra (Burgos), 1993.
Cadenas y
Vicent, Francisco de: Antigua nobleza leonesa: Apellidos nobles y
distinguidos de la ciudad de León, Madrid, 1958.
Calvo Baeza,
José M.ª: Apellidos españoles de origen árabe, Madrid, 1991.
Campomanes
Calleja, Enrique: Nombres y apellidos asturianos, Gijón, 2002.
Canal Moré,
Adrià: Els cognoms del Maresme: primera meitat del segle XVI, Barcelona,
1997.
Ciérbide
Martinena: Censos de población de la Baja Navarra (1350-53 y 1412),
Tubinga, 1993.
Clapés
Corbera, Joan: Els cognoms catalanas: Origen i evolució, Barcelona,
1929.
Delgado
Orellana, José Antonio: Génesis de los apellidos, Madrid, 1962.
Etxebarria
Mirones, Txomin: Toponimia y apellidos de origen prerromano en Las
Encartaciones, Cantabria, Aiala y Las Merindades, Bilbao, 2000.
Florit Muguet, Miquel: Llinatges i malnoms de Sant
Joan, Sant Joan (Llucmajor, Mallorca).
Gandía,
Enrique de: Del origen de los nombres y apellidos y de la ciencia
genealógica, Buenos Aires, 1930.
García
Berlanga, Francisco: Apellidos iberoeuskéricos, 1989.
Cultura
iberoeuskérica: el euskera fue la lengua primitiva de España: apellidos
iberoeuskéricos, Urduliz (Bilbao), 1992.
García
Carraffa, Alberto; y García Carraffa, Arturo: Diccionario heráldico y
genealógico de apellidos españoles y americanos, Madrid, 1920-1963.
González
Echegaray, María del Carmen; y García de la Pedrosa Campoy, Conrado: Diccionario
de apellidos y escudos de Cantabria, Santander, 2001.
Gorrotxategi
Nieto, Mikel: Nomenclátor de apellidos vascos = Euskal deituren izendegia,
Madrid, 1998.
Grandal López,
Alfonso: Los nombres y apellidos cartageneros de finales de la Edad Media:
antroponimia, historia y lengua de principios del siglo XVI, Cartagena,
2001.
Ihitza Sainz,
Urtzi: Apiyíos montañesis (Cantabria), Bilbao, 1997.
Irigoyen,
Josef Francisco de: Colección alfabética de apellidos bascongados con su
significado, San Sebastián, 1881.
Jungfer, J; y
Martínez Pajares, Antonio: Estudio sobre apellidos y nombres de lugar
hispano-marroquíes, Madrid, 1928.
Kremer,
Dieter: Llista dels cognoms catalans d’origen germànic: extreta del llibre
“Die Germanischen Personennamen in Katalonien” del Dr. Dieter Kremer, Reus
(Tarragona), 1988.
Llull Martí,
Antoni: Notes filològiques sobre els llinatges de Mallorca, Mallorca,
1989.
Incursió
recreativa en el món dels llinatges, Mallorca, 1994.
Algunes notes
sobre cognoms y topònims, Palma de Mallorca, 1997.
Michelena,
Luis: Apellidos vascos, San Sebastián, 1989.
Millán Llin,
Vicente: Los apellidos históricos del Raspeig (los apellidos sanvicenteros),
San Vicente del Raspeig (Alicante), 2002.
Miralles i
Montserrat, Joan: Onomàstica i literatura (Montuïri, Mallorca), Barcelona,
1996.
Mogrobejo,
Endika de: Euskal abizenen itzerrozko hizteguia (Diccionario etimológico
de apellidos vascos), Bilbao, 1996.
y Mogrobejo
Zabala, Aitziber de; y cols.: Diccionario hispanoamericano de heráldica,
onomástica y genealogía: adición al “Diccionario heráldico y genealógico de
apellidos españoles y americanos”, por Alberto y Arturo García Carraffa,
vols. 1-15 (Urriza-Zuzuarregui), Bilbao, 1995-2000.
Monterroso
Devesa, José M.ª: Nomes de família galegos: um intento de regeneraçom, clasificaçom
e divulgaçom, La Coruña, 1990.
Múgica
Aguirre, José Antonio: Los apellidos de Iberia: Su origen y evolución,
Bilbao, 1966.
Apellidos vascos de Iberia: Su origen y
evolución, Bilbao, 1968.
Primeros apellidos de Iberia: Su origen y
sus mutaciones, Bilbao, 1968.
Narbarte
Iraola, ¿Nicolás?: Diccionario etimológico de apellidos vascos, San
Sebastián, 1989.
Origen
genealógico de algunos apellidos existentes en Mallorca e historia de los
judíos en España, Valencia, 1965.
Platt, Lyman D.: Hispanic surnames and family
history, Baltimore, 1996.
Pott, August
Friedrich: Sobre los apellidos vascongados, Bilbao, 1887.
Querexeta,
Jaime de: Diccionario onomástico y heráldico vasco, Bilbao, 1970.
Rios y Ríos,
Ángel de los: Ensayo, histórico, etimológico, filológico sobre los apellidos
castellanos: desde el siglo X hasta nuestra edad, Madrid, 1871.
Roselló
Lliteras, Joan: Diccionari de llinatges llatí-català, Palma de Mallorca,
1994.
Salazar, Luis
de: Origen de 300 apellidos castellanos y vascongados: estudio al que
preceden … comentarios al libro … “Bienandanzas y Fortunas” que escribió Lope
García de Salazar, Bilbao, 1916.
Sánchez
Miguel, Juan Manuel; y Talavera Cuesta, Santiago: El significado de los
apellidos, Pedro Muñoz (Ciudad Real), 1999.
San Marcelo y
Vassallo, Sergio Jesús de: Zamora, sus pueblos y sus apellidos, Zamora,
2001.
Souto Feijoo,
Alfredo: Apellidos hispanoamericanos, Madrid, 1957.
Tambourin, Marikita: Euskal deituren kronikak,
Bayona, 2000.
Tibón,
Gutierre: Diccionario etimológico comparado de los apellidos españoles,
hispanoamericanos y filipinos, México D.F., 1992.
Urkidi,
Alfonso; y Lasa Jauregi, Patxi: Toponimiko iztegitxua = Pequeño diccionario
toponímico, San Sebastián, 1999.
Viejo Fernández, Julio: La onomástica
asturiana bajomedieval. Nombres de persona y procedimientos denominativos en
Asturias durante los siglos XIII al XV, Tubinga, 1998.
Vilches Marín,
Ernesto de: Libro de oro de los apellidos españoles: su etimología,
genealogía […], Madrid, 1902.
Youmans,
Charles Leroy: Diccionario de apellidos castellanos: origen y significado,
La Habana, 1955.
Zubiaga,
Félix: Apellidos y nobleza, Amorebieta-Etxano (Bilbao), 2002.
visitas desde el 28-10-2003. © Todos los derechos reservados. Última
actualización: 8-IV-2004